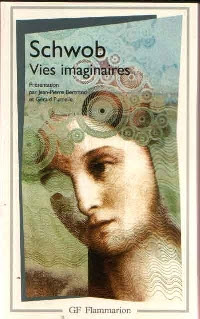
La ciencia de la historia nos sume en la incertidumbre acerca de los individuos. No nos los muestra sino en los momentos que empalmaron con las acciones generales. Nos dice que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, que hay que atribuir la excesiva actividad intelectual de Newton a la absoluta continencia propia de su temperamento, que Alejandro estaba ebrio cuando mató a Klitos y que la fístula de Luis XIV pudo ser la causa de algunas de sus resoluciones. Pascal especula con la nariz de Cleopatra –si hubiese sido más corta– o con una arenilla en la uretra de Cromwell. Todos esos hechos individuales no tienen valor sino porque modificaron los acontecimientos o porque hubieran podido cambiar su ilación. Son causas reales o posibles. Hay que dejarlas para los científicos. El arte es lo contrario de las ideas generales, describe sólo lo individual, no desea sino lo único. No clasifica, desclasifica.
En tanto como a nosotros atañe, nuestras ideas generales pueden ser similares a las que rigen en el planeta Marte y tres líneas que se cortan forman un triángulo en todos los puntos del universo. Pero mírese una hoja de árbol, sus nervaduras caprichosas, sus tintes que varían con la sombra y el sol, la protuberancia que ha levantado en ella la caída de una gota de lluvia, la picadura que le dejó un insecto, el rastro plateado del pequeño caracol, el primer dorado mortal que le imprimió el otoño; búsquese una hoja exactamente igual en todos los grandes bosques de la tierra; lanzo el desafío. No hay ciencia del tegumento de un foliolo, de los filamentos de una célula, de la curvatura de una vena, de la manía de una costumbre, de los arranques de un carácter. Que un hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más arriba que otro, la articulación del brazo nudosa; que haya acostumbrado comer pechuga de pollo a una hora determinada, que haya preferido el Malvoisie al Chateau-Margaux, eso es lo que no tiene paralelo en el mundo. Lo mismo que Sócrates, Tales hubiera podido decir NOO-IEFAYTON, pero no se habría frotado la pierna de la misma manera, en la prisión, antes de beber la cicuta. Las ideas de los grandes hombres son patrimonio común de la humanidad; lo único que cada uno de ellos poseyó realmente fueron sus rarezas. El libro que describiera a un hombre con todas sus anomalías sería una obra de arte similar a una estampa japonesa en la cual se ve eternamente la imagen de una pequeña oruga vista una vez a una hora particular del día.
Las historias callan estas cosas. En la árida colección de materiales que suministran los testimonios no hay muchos resquicios singulares e inimitables. Los biógrafos, los antiguos sobre todo, son avaros. Como casi todo lo que estimaban era la vida pública o la gramática, lo que nos transmitieron de los grandes hombres fueron sus discursos y los títulos de sus libros. Fue Aristófanes mismo quien nos dio la alegría de saber que era calvo y si la nariz chata de Sócrates no hubiese sido objeto de comparaciones literarias, si su costumbre de andar descalzo no hubiese sido parte de su sistema filosófico de desprecio por el cuerpo, no habríamos conservado de él sino sus interrogatorios sobre moral. Los comadreos de Suetonio son sólo polémicas llenas de rencor. El buen genio de Plutarco a veces hizo de él un artista; pero no supo comprender la esencia de su arte, puesto que imaginó "paralelas" ¡como si dos hombres descritos exactamente con todos sus detalles pudiesen parecerse! No queda más que consultar a Ateneo, a Aulio Gelio, a los Escoliastas y a Diógenes Laercio, quien creyó haber compuesto una especie de historia de la filosofía.
El sentimiento de lo individual se ha desarrollado más en los tiempos modernos. La obra de Boswell sería perfecta si no hubiese creído necesario citar la correspondencia de Johnson y hacer digresiones sobre sus libros. Las vidas de las personas eminentes de Aubrey son más satisfactorias. Aubrey tuvo, sin duda, instinto de biógrafo. ¡Es lamentable que el estilo de este excelente anticuario no esté a la altura de su concepción! Su libro hubiese sido la recreación eterna de los espíritus avisados. Aubrey nunca experimentó la necesidad de establecer una relación entre los detalles individuales y las ideas generales. Le bastaba con que otros hubiesen señalado para la celebridad a los hombres por los cuales se interesaba. Casi nunca se sabe si habla de un matemático, de un hombre de Estado, de un poeta o de un relojero, pero cada uno de ellos tiene su rasgo único, que lo diferencia para siempre entre todos los hombres.
El pintor Hokusai esperaba alcanzar el ideal de su arte cuándo tuviera ciento diez años. En ese momento, decía, todo punto, toda línea trazados por su pincel cobrarían vida. Por vida entiéndase individualidad. No hay nada más parecido entre sí que los puntos y las líneas; la geometría se fundamenta en ese postulado. El arte perfecto de Hokusaí exigía que nada fuera más diferente. Asimismo, el ideal del biógrafo sería diferenciar al infinito el aspecto de dos filósofos que hubiesen inventado poco más o menos la misma metafísica. Es por esto que Aubrey, que se consagra únicamente a los hombres, no alcanza la perfección, pues no ha sabido consumar la milagrosa transformación que Hokusaí esperaba de la semejanza en la diversidad. Pero Aubrey no había llegado a la edad de ciento diez años. Es muy estimable, no obstante, y se daba cuenta del alcance de su libro. "Recuerdo –dice en su prefacio a Anthony Wood– una frase del general Lambert: "that the best of men are but men at the best" de lo cual se encontrarán muchos ejemplos en esta ardua y precipitada colección. Por ello estos arcanos no deberán ser expuestos a la luz sino dentro de unos treinta años. Conviene, efectivamente, que el autor y los personajes (como los nísperos) estén podridos antes".
Se podría descubrir en los predecesores de Aubrey algunos rudimentos de su arte. Así Diógenes Laercio nos informa que Aristóteles llevaba en el estómago una bolsa de cuero llena de aceite caliente y que en su casa se encontró, después de su muerte, una gran cantidad de vasijas de tierra. No sabremos nunca lo que Aristóteles hacía con todo ese cacharrerío. Y el misterio es tan agradable como las conjeturas en las cuales Roswell nos deja sumidos acerca del uso que Johnson hacía de las cáscaras de naranja secas que acostumbraba guardar en sus bolsillos. En esto Diógenes Laercio se alza casi a lo sublime del inimitable Boswell. Pero estos son placeres raros. Aubrey, en cambio, nos los ofrece en cada línea. "Milton –nos dice– pronunciaba la letra R muy dura". Spencer "era un hombre pequeño, llevaba los cabellos cortos, una pequeña gorguera y pequeños puños de encaje". Barclay vivía en Inglaterra allá por la época tempore R. Jacobi. Era entonces un hombre viejo, de barba blanca y llevaba un sombrero con plumas, lo que escandalizaba a algunas personas serias". A Erasmo "no le gustaba el pescado, no obstante haber nacido en una ciudad pesquera". En cuanto a Bacon "ninguno de sus servidores osaba presentarse ante él sin botas de cuero de España, pues olía inmediatamente el olor a cuero de becerro, que le era desagradable". El doctor Fuller "tenía la cabeza tan metida en su trabajo que, mientras se paseaba y meditaba antes de cenar, comía un pan de dos centavos sin darse cuenta". Acerca de Sir William Davenant hace esta observación: "Yo estaba en su entierro; tenía un féretro de nogal. Sir John Denham aseguró que era el más hermoso féretro que hubiese visto nunca". A propósito de Ben Jonson escribe: "Oí decir al señor Lacy, el actor, que tenía la costumbre de usar una capa parecida a una capa de cochero, con aberturas debajo de las axilas". Esto fue lo que lo impresionó de William Pryne: "Su manera de trabajar era esa. Se ponía un largo gorro puntiagudo que le caía por lo menos dos o tres pulgadas sobre los ojos y que le servía como pantalla para proteger sus ojos de la luz y cada tres horas más o menos, su criado debía llevarle un pan y un jarro de cerveza para que se refocilara su ánimo; de modo que trabajaba, bebía y masticaba su pan y esto lo entretenía hasta la noche, cuando tomaba una buena cena". Hobbes "se puso muy calvo en su vejez; no obstante, en su casa, tenía la costumbre de trabajar con la cabeza descubierta y decía que nunca sentía frío pero que lo que más le fastidiaba era el tratar de impedir que las moscas fueran a posarse en su calvicie". No nos dice nada del Océano, de John Harrington, pero nos cuenta que el autor, "A¡ Ddi 1660, fue enviado prisionero a la Torre, donde se lo encerró y después a Portsey Castle. Su estancia en esas prisiones (dado que era un gentilhombre de mucho espíritu y cabeza caliente) fue la causa procatártica de su delirio o de su locura, que no fue furiosa; conversaba de manera bastante razonable y era de trato muy placentero; pero lo asaltó la fantasía de que su sudor se convertía en moscas y a veces en abejas ad celera sobrius e hizo construir una versátil casilla de tablas en el jardín del señor Hart (en frente de St. James's Parle) para hacer un experimento. La volvía hacia el sol y se sentaba enfrente; después hacía que le llevaran sus colas de zorro para espantar y aniquilar a todas las moscas y abejas que allí se encontraran; en seguida cerraba todo.
Ahora bien; este experimento lo hacía sólo en época de calor, de manera que algunas moscas se ocultaban en las hendiduras y en los pliegues de las cortinas Al cabo de un cuarto de hora, más o menos, el calor hacía salir de su agujero a una mosca o dos, o más. Entonces exclamaba: ¿No ven claramente que salen de mí?".
He aquí todo lo que nos dice de Meriton. "Su verdadero nombre era Head. El señor Bovey lo conocía bien. Nació en. . . Era librero en Little Britain. Había vivido con los gitanos. Tenía el aspecto de un pillo con sus ojos picaros. Podía revestir no importa qué forma. Quebró dos o tres veces. Fue librero por fin, o cerca de su fin. Se ganaba la vida con sus borroneos. Le pagaban 20 chelines la hoja. Escribió unos cuantos libros: The English Rogue, The Art of Wheadling, etcétera. Ahogóse camino de Plymouth en alta mar hacia 1676, a la edad de 50 años, más o menos.
Se ha de citar por fin su biografía de Descartes:
Meur. RENATUS DESCARTES
"Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus Mathematicus et Philosophus, matus Turonum, pridie Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Calendis Februari, 1650 (Encuentro esta inscripción al pie de su retrato por C. V. Dalen). Cómo pasó su tiempo en su juventud y con qué método llegó a ser tan sabio, él mismo lo cuenta al mundo en su tratado intitulado De la Méthode. La Sociedad de Jesús se jacta de que en la orden haya recaído el honor de educarlo. Vivió algunos años en Egmont (cerca de La Haya) en donde dató varios de sus libros. Era un hombre demasiado sensato como para cargar con una mujer; pero, dado que era hombre, tenía los deseos y apetitos de un hombre. Por eso mantenía a una hermosa mujer de buena condición a la que amaba y con la cual tuvo algunos hijos (creo que dos o tres). Sería muy sorprendente que, salidos de los riñones de un tal padre, no hubiesen recibido una buena educación. Era tan eminentemente sabio que todos los sabios lo visitaban y muchos de ellos le rogaban que les mostrara sus. . . de instrumentos (en esa época la ciencia matemática estaba fuertemente ligada al conocimiento de los instrumentos y, tal como lo decía el Sr. H. S., a la práctica de los trucos). Entonces sacaba un pequeño cajón de debajo de la mesa y les mostraba un compás que tenía uno de sus brazos roto; y después, como regla, usaba una hoja de papel doblada en dos". Está claro que Aubrey tuvo perfecta conciencia de su trabajo. No se crea que desconociera el valor de las ideas filosóficas de Descartes o de Hobbes. No era eso lo que le interesaba. Nos dice muy claramente que Descartes mismo expuso su método al mundo. No ignora que Harvey descubrió la circulación de la sangre, pero prefiere anotar que ese gran hombre pasaba sus insomnios paseándose en camisa, que tenía mala letra y que los más célebres médicos de Londres no hubieran dado ni cinco centavos por una de sus recetas. Está seguro de habernos instruido acerca de Francis Bacon cuando nos explica que tenía ojos vivaces y delicados color de almendra y parecidos a los de una víbora. Pero no es tan grande artista como Holbein. No sabe fijar por la eternidad a un individuo por sus rasgos especiales en un fondo de semejanza con el ideal. Le da vida a un ojo, a la nariz, a la pierna, a la mueca de sus modelos, pero no sabe animar el rostro. El viejo Hokusaí veía bien que había que llegar a hacer individual lo que hay de más general. Aubrey no tuvo la misma penetración. Si el libro de Boswell cupiera en diez páginas, sería la obra de arte esperada. El sentido común del doctor Johnson está compuesto por los lugares comunes más vulgares; y expresado con la violencia extravagante que Boswell supo pintar, tiene una calidad única en este mundo. Sólo que ese pesado catálogo se parece a los mismos diccionarios del doctor; de él podría inferirse una Scientia Johnsoniana, con un índice. Boswell no tuvo el coraje estético de escoger.
El arte del biógrafo consiste justamente en la elección. No tiene que preocuparse por ser veraz; debe crear sumido en un caos de rasgos humanos. Leibnitz dijo que para hacer el mundo Dios eligió el mejor de entre los posibles. El biógrafo, como una divinidad inferior, sabe elegir de entre los posibles humanos, aquel que es único. No debe equivocarse acerca del arte así como Dios no se equivocó acerca de la bondad. Es necesario que el instinto de los dos sea infalible. Pacientes demiurgos han acumulado para el biógrafo ideas, movimientos de fisonomía, acontecimientos, Su obra se encuentra en las crónicas, las memorias, las correspondencias y los escolios. De esta grosera aglomeración el biógrafo entresaca lo necesario para componer una forma que no se parezca a ninguna otra. No es de utilidad que sea parecida a aquella que fue creada otrora por un dios superior, con tal que sea única, como toda nueva creación.
Los biógrafos, por desgracia, han creído, generalmente, que eran historiadores y así nos han privado de retratos admirables. Supusieron que sólo la vida de los grandes hombres podía interesarnos. El arte es ajeno a esas consideraciones. Para un pintor el retrato de un hombre desconocido por Cranach tiene tanto valor como el retrato de Erasmo. No es gracias al nombre de Erasmo que ese cuadro es imitable. El arte de un biógrafo radicaría en atribuirle tanto valor a la vida de un pobre actor como a la vida de Shakespeare. Es un bajo instinto lo que nos hace notar con placer el acortamiento del esternomastoideo en el busto de Alejandro o la mecha en la frente en el retrato de Napoleón. La sonrisa de Mona Lisa, de la cual no sabemos nada (tal vez sea un rostro de hombre) es más misteriosa. Una mueca dibujada por Hokusai lleva a más profundas meditaciones. Si se tratase de cultivar el arte en el cual descollaron Boswell y Aubrey no habría, sin ninguna duda, que describir minuciosamente al más grande hombre de su tiempo, o anotar la característica de los más célebres del pasado, sino contar con el mismo esmero las existencias únicas de los hombres, así hayan sido divinos, mediocres o criminales.
EMPÉDOCLES, Dios supuesto
Nadie sabe cuál fue su cuna ni cómo llegó a esta tierra. Apareció en las cercanías de las orillas doradas del río Acragas, en la bella ciudad de Agrigento poco después del tiempo en que Jerjes hizo azotar al mar con cadenas. La tradición refiere solamente que su abuelo se llamaba Empédocles; nadie lo conoció. Sin duda esto ha de entenderse como que era hijo de sí mismo, tal como cuadra a un Dios. Pero sus discípulos aseguran que antes de recorrer en su gloria los campos de Sicilia, ya había pasado por cuatro existencias en nuestro mundo, y que había sido planta, pez, pájaro y muchacha. Llevaba un manto de púrpura sobre el cual caían sus largos cabellos, alrededor de la cabeza una banda de oro, en los pies sandalias de bronce y en las manos guirnaldas trenzadas de lana y de laureles.
Por la imposición de sus manos curaba a los enfermos y recitaba versos a la manera homérica, con acento pomposo, subido a un carro y con la cabeza levantada hacia el cielo. Mucha gente de pueblo lo seguía y se prosternaba ante él para escuchar sus poemas. Bajo el cielo puro que alumbra los trigales, los hombres llegaban de todas partes a Empédocles, con sus brazos cargados de ofrendas. Él los dejaba boquiabiertos cantándoles la bóveda divina, hecha de cristal, la masa de fuego a la que llamamos sol y el amor, que lo contiene todo, semejante a una vasta esfera.
Todos los seres –decía– no son sino pedazos desprendidos de esa esfera de amor en la cual se insinuó el odio. Y lo que llamamos amor es el deseo de unirnos y de fundirnos y de confundirnos, como estábamos antes, en el seno del dios globular que la discordia rompió. Invocaba el día en que la esfera divina se inflaría después de todas las transformaciones de las almas. Pues el mundo que conocemos es obra del odio y su disolución será obra del amor. Así cantaba por las ciudades y por los campos; y sus sandalias de bronce llegadas de Laconia tintineaban en sus píes y delante de él sonaban címbalos. Mientras tanto, de las fauces del Etna surgía una columna de humo negro que echaba su sombra sobre Sicilia.
Semejante a un rey del cielo, Empédocles estaba envuelto en púrpura y ceñido de oro, mientras que los pitagóricos iban con sus leves túnicas de lino, con calzado hecho con papiros. Se decía que sabía hacer desaparecer las légañas, disolver los tumores y sacar los dolores de los miembros; se le suplicaba que hiciese cesar las lluvias o los huracanes; conjuró las tempestades en un círculo de colinas; en Selinonte echó a la fiebre volcando dos ríos en el lecho de un tercero; y los habitantes de Selinonte lo adoraron y le levantaron un templo y acuñaron medallas en las cuales su imagen estaba colocada cara a cara con la imagen de Apolo.
Otros sostienen que fue adivino instruido por los magos de Persia, que dominaba la necromancia y la ciencia de las hierbas que vuelven loco. Un día, cuando cenaba en lo de Anquitos, un hombre furioso irrumpió en la sala, la espada en alto. Empédocles se incorporó, tendió el brazo y cantó los versos de Homero sobre la nepenta que da la insensibilidad. E inmediatamente la fuerza de la nepenta aferró al furioso, y éste quedó inmóvil, con la espada en el aire, olvidado de todo, como si hubiese bebido el dulce veneno mezclado con el vino espumoso de una crátera.
Los enfermos iban a él en las afueras de las ciudades y era rodeado por una multitud de miserables. Había mujeres mezcladas en su séquito. Besaban los bordes de su capa preciosa. Una de ellas se llamaba Panthea, era hija de un noble de Agrigento. Debía ser consagrada a Artemis, pero huyó lejos de la fría estatua de la diosa y consagró su virginidad a Empédocles. Nunca se vieron signos de su amor, pues Empédocles preservaba su insensibilidad divina. No profería palabras como no fuera en metro épico y en el dialecto de Jonia, a pesar de que el pueblo y sus fieles se valiesen sólo del dórico. Todos sus gestos eran sagrados. Cuando se acercaba a los hombres era para bendecirlos o para curarlos. Casi todo el tiempo permanecía silencioso. Ninguno de aquellos que lo seguían pudo jamás sorprenderlo en medio del sueño. Se lo vio sólo majestuoso.
Panthea iba vestida de fina lana y de oro. Peinaba sus cabellos a la rica moda de Agrigento, donde la vida se deslizaba blandamente. Sostenía sus senos una almilla roja y las suelas de sus sandalias estaban perfumadas. Por lo demás, era bella y larga de cuerpo y de color muy deseable. Era imposible asegurar que Empédocles la amase, pero tuvo piedad de ella. En efecto, el soplo asiático engendró la peste en los campos sicilianos. Muchos hombres fueron tocados por los dedos negros del flagelo. Y hasta los cadáveres de los animales cubrían los bordes de las praderas y por un lado y otro se veía ovejas peladas, muertas con el hocico vuelto hacia el cielo, con sus costillas salientes. Y Panthea comenzó a languidecer por esta enfermedad. Cayó a los pies de Empédocles y no respiraba más. Aquellos que la rodeaban levantaron sus miembros rígidos y los bañaron en vinos y aromas. Desataron la almilla roja que ceñía sus jóvenes senos y la envolvieron con vendas. Y su boca entreabierta fue cerrada con un broche y sus ojos huecos ya no contemplaban la luz.
Empédocles la miró, desprendió el círculo de oro que le ceñía la frente y se lo impuso. Depositó en sus senos la guirnalda de laurel profético, cantó versos desconocidos sobre la migración de las almas y le ordenó por tres veces que se levantara y anduviera. La muchedumbre estaba llena de terror. Al tercer llamado, Panthea salió del reino de las sombras y su cuerpo se animó y se irguió sobre sus pies, todo envuelto en las vendas funerarias. Y el pueblo vio que Empédocles era evocador de los muertos.
Pasiánates, padre de Panthea, acudió a adorar al nuevo dios. Se tendieron mesas bajo los árboles de sus campos para ofrecerle libaciones. A los lados de Empédocles había esclavos que sostenían grandes antorchas. Los heraldos proclamaron, como en los misterios, el silencio solemne. De pronto, la tercera velada, las antorchas se apagaron y la noche envolvió a los adoradores. Y hubo una voz fuerte que llamó: ¡Empédocles! Cuando se hizo la luz, Empédocles había desaparecido. Los hombres no volvieron a verlo. Un esclavo espantado contó que había visto una saeta roja que surcaba las tinieblas hacia la cima del Etna. Los fieles treparon las cuestas estériles de la montaña a la luz melancólica del alba. El cráter del volcán vomitaba un haz de llamas. Se encontró, en el poroso brocal de lava que rodea el abismo ardiente, una sandalia de bronce retorcida por el fuego.
EROSTRATO, Incendiario
La ciudad de Efeso, donde nació Herostratos, se extendía en la desembocadura del Caistro, con sus dos puertos fluviales, hasta los muelles del Panormo, de donde se veía, por sobre la mar de profundos colores, la línea brumosa de Samos. Rebosaba de oro y de tejidos, de lanas y de rosas, desde que los magnesios, sus perros de guerra y sus esclavos que lanzaban venablos, habían sido vencidos a orillas del Meandro; desde que la magnífica Mileto había sido arruinada por los persas. Era una ciudad indolente, donde se festejaba a las cortesanas en el templo de Afrodita Hetaira. Los efesios llevaban túnicas amórginas, transparentes, vestimentas de lino hilado en la rueca, color de violeta, de púrpura y de azafrán, sarapides de color amarillo manzana y blancas y rosadas, paños de Egipto color de jacinto, con los resplandores del fuego y los movedizos matices del mar y calasiris de Persia, de tejido tupido, liviano, con todo su fondo escarlata salpicado con granos de oro con forma de copelas.
Entre la montaña de Prion y un alto "acantilado escarpado, se divisaba, a orillas del Caistro, el gran templo de Artemisa. Habían hecho falta ciento veinte años para construirlo. Figuras tiesas ornaban sus habitaciones interiores, cuyos techos eran de ébano y ciprés. Las pesadas columnas que lo sostenían estaban embadurnadas con minio. La sala de la diosa era pequeña y ovalada. En el medio se levantaba una piedra negra prodigiosa, cónica y reluciente, con marcas de un dorado lunar, que era la propia Artemisa. El altar triangular también estaba tallado en una piedra negra. Otras mesas, hechas de losas negras, estaban perforadas con agujeros a espacios regulares para dejar que corriera la sangre de las víctimas. De las paredes pendían anchas hojas de acero, con empuñadura de oro, que se usaban para abrir las gargantas, y el piso pulido estaba sembrado de vendas ensangrentadas. La gran piedra sombría tenía dos tetas duras y puntiagudas. Así era la Artemisa de Efeso. Su divinidad se perdía en la noche de las tumbas egipcias y había que adorarla según los ritos persas. Poseía un tesoro encerrado en una especie de colmena pintada de verde, cuya puerta piramidal estaba erizada de clavos de bronce. Allí, entre los anillos, las grandes monedas y los rubíes, yacía el manuscrito de Heráclito, quien había proclamado el reino del fuego. El mismo filósofo lo había depositado allí, en la base de la pirámide, cuando la estaban construyendo.
La madre de Herostratos era violenta y orgullosa. Nunca se supo cuál era su padre. Herostratos declaró más tarde que era hijo del fuego. Su cuerpo estaba mareado, debajo de la tetilla izquierda, con una medialuna, que pareció arder cuando se lo torturó. Las que asistieron a su nacimiento predijeron que estaría sometido a Artermisa. Fue colérico y permaneció virgen. Su rostro estaba corroído por líneas obscuras y el tinte de su piel era negrusco. Desde la infancia le gustó pararse bajo el alto acantilado, cerca del Artemision. Miraba pasar las procesiones de ofrendas. Debido a que se ignoraba todo acerca de su raza, no pudo llegar a ser sacerdote de la diosa a la cual se creía consagrado. El colegio sacerdotal debió prohibirle varias veces la entrada a la nao donde esperaba descorrer el tejido precioso y pesado que velaba a Artemisa. Eso le inspiró odio y juró violar el secreto.
El nombre de Herostratos le parecía incomparable así como su propia persona le parecía superior a toda la humanidad. Deseaba la gloria. En un principio se plegó a los filósofos que enseñaban la doctrina de Heráclito; pero ellos no sabían nada de la parte secreta, puesto que ésta estaba encerrada en la pequeña célula piramidal del tesoro de Artemisa. Herostratos sólo conjeturó la opinión del maestro. Se endureció en el desprecio de las riquezas que lo rodeaban. Su desagrado por el amor de las cortesanas era extremado. Se creyó que guardaba su virginidad para la diosa. Pero Artemisa no tuvo nada de piedad para con él. El colegio de Gerusia, que custodiaba el templo, lo juzgó peligroso. El sátrapa permitió que lo exiliasen a las afueras. Vivió en una ladera del Keressos, en una cueva cavada por los antiguos. Desde allí acechaba, a la noche, las lámparas sagradas del Artemision. Algunos suponen que iniciados persas fueron hasta allí a conversar con él. Pero es más probable que su destino se le revelara de golpe.
En efecto; al ser torturado confesó que había comprendido de repente el sentido de la palabra Heráclito, el camino de lo alto, y porqué la filosofía había enseñado que el alma mejor es la más seca y la más inflamada. Atestiguó que su alma, en ese sentido, era la más perfecta y que él había querido proclamarlo. No reconoció ningún otro motivo a su acción como no fuera la pasión por la gloria y la alegría de oír proferir su nombre. Dijo que sólo su reino hubiera sido absoluto, puesto que no se le conocía ningún padre y que Herostratos hubiera sido coronado por Herostratos, que era hijo de su obra y que su obra era la esencia del mundo; que de ese modo habría sido al mismo tiempo rey, filósofo y dios, único entre los hombres.
El año 356, en la noche del 21 de, julio, la luna no se había levantado en el cielo y el deseo de Herostratos había cobrado una fuerza tan inusitada que resolvió violar la cámara secreta de Artemisa. Se deslizó entonces por el camino de la montaña hasta la orilla del Caistro y trepó los escalones del templo. Los sacerdotes guardianes dormían junto a las lámparas santas. Herostratos tomó una y penetró en la nao.
Aquello exhalaba un fuerte olor a aceite de nardo. Las aristas negras del techo de ébano resplandecían. El óvalo de la cámara estaba dividido por la cortina tejida con hilo de oro y de púrpura que ocultaba a la diosa. Herostratos, jadeante de voluptuosidad, la arrancó. Su lámpara alumbró el cono terrible de tetas erectas. Herostratos las tomó con las dos manos y besó con avidez la piedra divina. Después dio una vuelta alrededor de ella y advirtió la pirámide verde donde estaba el tesoro. Tomó los clavos de bronce de la puertecita y la arrancó. Hundió sus dedos en las joyas vírgenes. Pero sólo tomó el rollo de papiro en el cual Heráclito había inscrito sus versos. Al resplandor de la lámpara sagrada los leyó y supo todo.
Enseguida exclamó: "¡El fuego, el fuego!"
Tomó la cortina de Artemisa y acercó la mecha encendida al borde inferior. La tela ardió, primero lentamente; después, alimentada por los vapores del aceite perfumado en el cual estaba impregnada, la llama subió, azulada, hacia el techo de ébano. El terrible cono reflejó el incendio.
El fuego se enroscó en los capiteles de las columnas, se arrastró a lo largo de las bóvedas. Una por una, las placas de oro consagradas a la poderosa Artemisa cayeron de donde estaban suspendidas a las baldosas con resonancias de metal. Después el haz fulgurante estalló sobre el techo e iluminó el acantilado. Las tejas de bronce se desplomaron. Herostratos se erguía en el resplandor, clamando su nombre en medio de la noche.
Todo el Artemision fue un cúmulo rojo en el centro de las tinieblas. Los guardias apresaron al criminal. Se lo amordazó para que cesara de gritar su propio nombre. Fue arrojado a los sótanos, atado, durante el incendio.
Artajerjes, inmediatamente, envió la orden de torturarlo. No quiso confesar sino lo que ya se dijo. Las doce ciudades de Jonia prohibieron, so pena de muerte, que se transmitiera su nombre a las edades futuras. Pero el murmullo lo hizo llegar hasta nosotros. La noche en que Herostratos quemó el templo de Efeso vino al mundo Alejandro, rey de Macedonia.
CRATES, Cínico
Nació en Tebas, fue discípulo de Diógenes y conoció también a Alejandro. Su padre, Ascondas, era rico Y le dejó doscientos talentos. Un día, cuando había ido a ver una tragedia de Eurípides, se sintió inspirado ante la aparición de Telefo, rey de Misia, vestido con harapos de mendigo y con una cesta en la mano. Se levantó en el teatro y anunció con voz fuerte que distribuiría entre quienes los quisieran los doscientos talentos de su herencia y que desde ese momento las vestimentas de Telefo le serían suficientes. Los tebanos se pusieron a reír y se amontonaron delante de su casa; no obstante, él reía más que ellos. Les arrojó su dinero y sus muebles por las ventanas, tomo un manto de tela y una alforja; luego se fue.
Al llegar a Atenas vagabundeó por las calles y descansó apoyando las espaldas en las murallas, en medio de los excrementos. Puso en práctica todo lo que aconsejaba Diógenes. Su tonel le pareció superfino. A juicio de Crates, el hombre no era de ningún modo un caracol ni un paguro. Vivió completamente desnudo en medio de la basura y recogió cortezas de pan, aceitunas podridas y espinas de pescado seco para llenar su alforja. Decía que esa alforja era una ciudad amplia y opulenta donde no se encontraba parásitos ni cortesanas y que producía para su rey suficiente tomillo, ajo, higos y pan. Así Crates cargaba su patria en sus espaldas y se alimentaba de ella.
No se mezclaba en los asuntos públicos, ni siquiera para burlarse de ellos y no era afecto a insultar a los reyes. No aprobó de ningún modo esa actitud de Diógenes quien, habiendo gritado un día, "¡Hombres, acercaos!", golpeó con su bastón a los que habían acudido y les dijo "¡Llamé a hombres, no a excrementos!". Crates fue tierno con los hombres. Nada lo inquietaba. Las llagas le eran familiares. Lamentaba mucho no tener el cuerpo lo bastante flexible como para poder lamerlas, como hacen los perros. Deploraba también la necesidad de valerse de alimentos sólidos y de beber agua. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo, sin ninguna ayuda exterior. Por lo menos, no iba a buscar agua para lavarse. Si la mugre lo molestaba, se conformaba con frotarse el cuerpo contra las murallas, pues había observado que era así como procedían los asnos. Hablaba rara vez de los dioses y no le importaban; lo mismo le daba que los hubiese o no y sabía muy bien que no podrían hacerle nada. Por otra parte, les reprochaba el haber hecho desgraciados a los hombres deliberadamente, al volverles el rostro hacia el sol y privarlos de la facultad que tienen la mayoría de los animales, la de caminar en cuatro patas. Puesto que los dioses decidieron que hay que comer para vivir, pensaba Crates, debían haber vuelto el rostro de los hombres hacia la tierra, donde crecen las raíces; nadie podría alimentarse de aire o de estrellas.
La vida no fue generosa con él. A fuerza de exponer sus ojos al polvo acre de la Ática tuvo légañas. Una enfermedad de la piel desconocida lo cubrió de tumores. Se rascó con sus uñas, que nunca recortaba y observó que así obtenía doble provecho, pues las iba desgastando al mismo tiempo que experimentaba alivio. Sus largos cabellos llegaron a parecerse a fieltro grueso y los dispuso en su cabeza de modo que lo protegieron de la lluvia y del sol.
Cuando Alejandro fue a verlo, no le dirigió palabras mordaces, pero lo consideró como un espectador más, sin hacer ninguna diferencia entre el rey y la muchedumbre. Crates no tenía opinión de los grandes. Le importaban tan poco como los dioses. Sólo los hombres le preocupaban y la manera de pasar la existencia con la mayor simplicidad que fuera posible. Las recriminaciones de Diógenes lo hacían reír, no menos que sus pretensiones de reformar las costumbres. Crates se creía muy por encima de preocupaciones tan vulgares. Transformaba la máxima inscrita en el frontón del templo de Delfos y decía: "Vive tú mismo". La idea de un conocimiento cualquiera le parecía absurda. Lo único que estudiaba era las relaciones de su cuerpo con lo que le era necesario, tratando de reducirlas tanto como fuera posible. Diógenes mordía como los perros, pero Crates vivía como los perros.
Tuvo un discípulo, el nombre del cual era Metrocles. Era un joven rico de Maronea. Su hermana Hiparquia, bella y noble, se enamoró de Crates. Está comprobado que lo amó y que fue a buscarlo. La cosa parece imposible, pero es cierto. Nada la desalentó, ni la suciedad del cínico, ni su pobreza absoluta, ni el horror de su vida pública. Él le previno que vivía como los perros, en las calles, y que buscaba huesos en los montones de basura. Le advirtió que nada de su vida en común sería ocultado y que la poseería públicamente, cuando el deseo lo asaltara, como los perros hacen con las perras. Hiparquia ya sabía todo eso. Sus padres trataron de retenerla; ella los amenazó con matarse. Tuvieron piedad de ella. Entonces ella abandonó el pueblo de Maronea, completamente desnuda, con los cabellos colgantes, cubierta sólo por una vieja tela, y vivió con Crates, vestida igual que él. Se dice que tuvo de ella un hijo, Pasicles; pero nada seguro hay al respecto.
Esta liparquia fue, según parece, buena con los pobres y compasiva; acariciaba a los enfermos con sus manos; lamía sin ninguna repugnancia las heridas sangrientas de aquellos que sufrían, persuadida de que eran para ella lo que las ovejas son para las ovejas, lo que los perros son para los perros. Si hacía frío, Crates e Hiparquia se acostaban apretados contra los pobres y trataban de darles algo del calor de sus cuerpos. Les prestaban la ayuda muda que los animales se prestan los unos a los otros. No tenían ninguna preferencia por ninguno de aquellos que se acercaban a ellos. Les bastaba con que fuesen hombres.
Esto es todo lo que llegó a nosotros acerca de la mujer de Crates; no sabemos cuando murió ni cómo. Su hermano Metrocles admiraba a Crates y lo imitó. Pero nunca tenía tranquilidad. Su salud estaba trastornada por flatulencias continuas que no podía contener. Desesperó y resolvió morir. Crates se enteró de su desdicha y quiso consolarlo. Comió una buena cantidad de altramuces y fue a ver a Metrocles. Le preguntó si era la vergüenza de su enfermedad lo que lo afligía de tal manera. Metrocles confesó que no podía soportar esa desgracia. Entonces Crates, hinchado por los altramuces, soltó ventosidades en presencia de su discípulo y le afirmó que la naturaleza sometía a todos los hombres al mismo mal. Le reprochó en seguida el haber sentido vergüenza ante los demás y le dio su propio ejemplo. Después soltó unas cuantas ventosidades más aún, tomó a Metrocles de la mano y se lo llevó.
Los dos estuvieron mucho tiempo juntos en las calles de Atenas, con Hiparquia, sin duda. Se hablaban muy poco. No sentían vergüenza por nada. Aunque revolvían los mismos montones de basuras, los perros parecían respetarlos. Se puede pensar que, si hubiesen sido apremiados por el hambre, se habrían peleado los unos con los otros a dentelladas. Pero los biógrafos no han referido nada de ese tipo. Sabemos que Crates murió viejo, que había terminado por permanecer siempre en el mismo lugar, echado bajo el alero de un almacén del Pireo, donde los marineros guardaban los bultos del puerto, que dejó de andar errabundo en busca de algo que roer, que no quiso ni siquiera extender el brazo y que se lo encontró, un día, desecado por el hambre.
SÉPTIMA, Encantadora
Séptima fue esclava bajo el sol africano, en la ciudad de Hadrumeto. Y su madre Amoena fue esclava, y la madre de ésta fue esclava, y todas fueron bellas y obscuras, y los dioses infernales les revelaron filtros de amor y de muerte. La ciudad de Hadrumeto era blanca y las piedras de la casa donde vivía Séptima eran de un rosa trémulo. Y la arena de la playa estaba sembrada de Conchitas que arrastra el mar tibio desde la tierra de Egipto, en el lugar donde las siete bocas del Nilo derraman siete limos de diversos colores. En la casa marítima donde vivía Séptima, se oía morir la franja de plata del Mediterráneo y, a sus pies, un abanico de líneas azules resplandecientes se desplegaba hasta al ras del cielo. Las palmas de las manos de Séptima estaban enrojecidas por el oro, y la punta de sus dedos pintada; sus labios olían a mirra y sus párpados ungidos se estremecían suavemente. Así iba por los caminos de las afueras, llevando a la casa de los sirvientes una cesta de panes tiernos.
Séptima se enamoró de un joven libre, Sextilio, hijo de Dionisia. Pero no les está permitido ser amadas a aquellas que conocen los misterios subterráneos, ya que están sometidas al adversario del amor, que se llama Anteros. Y así como Eros gobierna el centelleo de los ojos y aguza las puntas de las flechas, Anteros desvía las miradas y atenúa la acritud de los dardos. Es un dios bienhechor que mora en medio de los muertos. No es cruel, como el otro. Posee el nepentas que da el olvido. Y porque sabe que el amor es el peor de los dolores terrestres, odia y cura el amor. Sin embargo, no tiene el poder de echar a Eros de un corazón ocupado. Entonces toma el otro corazón. Así Anteros lucha contra Eros. Por esto fue que Sextilio no pudo amar a Séptima. Tan pronto como Eros hubo llevado su antorcha al seno de la iniciada, Anteros, irritado, se apoderó de aquel a quien ella quería amar.
Séptima supo del poder de Anteros en la mirada baja de Sextilio. Y cuando el temblor púrpura aferró al aire de la tarde, salió por el camino que va desde Hadrumeto hasta el mar. Es un camino apacible donde los enamorados beben vino de dátiles recostados en las murallas pulidas de las tumbas. La brisa oriental sopla su perfume sobre la necrópolis. La joven luna, todavía velada, va allí a vagabundear, incierta. Muchos muertos embalsamados alardean alrededor de Hadrumeto en sus sepulturas. Y allí dormía Foinisa, hermana de Séptima, esclava como ella, muerta a los dieciséis años, antes de que ningún hombre hubiese respirado su olor. La tumba de Foinisa era estrecha como su cuerpo. La piedra abrazaba sus senos oprimidos por vendas. Muy cerca de su frente baja una larga losa cortaba su mirada vacía. De sus labios ennegrecidos se elevaba todavía el vapor de los aromas en que la habían empapado. En su mano quieta brillaba un anillo de oro verde con dos rubíes pálidos y turbios incrustados. Soñaba eternamente en su sueno estéril con las cosas que no había conocido.
Bajo la blancura virgen de la luna nueva, Séptima se tendió junto a la tumba estrecha de su hermana, contra la buena tierra. Lloró y pegó su rostro a la guirnalda esculpida. Acercó su boca al conducto por donde se vierten las libaciones y su pasión brotó:
–Oh, hermana mía, apártate de tu sueño para escucharme. La pequeña lámpara que ilumina las primeras horas de los muertos se apagó. Has dejado deslizar de tus dedos la ampolla de vidrio coloreada que te habíamos dado. El hilo de tu collar se rompió y los granos de oro se derramaron alrededor de tu cuello. Ya nada de nosotros es tuyo y ahora aquel que tiene un halcón en la cabeza te posee. Escúchame, pues tu tienes el poder de llevar mis palabras. Ve a la celda que tú sabes y suplícale a Anteros. Suplícale a la diosa Hator. Suplícale a aquel cuyo cadáver despedazado fue llevado por el mar en un cofre hasta Biblos. Hermana mía, ten piedad de un dolor desconocido. Por las siete estrellas de los magos de Caldea, yo te conjuro. Por las potencias infernales que se invocan en Cartago, Jao, Abriao, Salbaal y Batbaal, recibe mi encantamiento. Haz que Sextilio, hijo de Dionisia, se consuma de amor por mí, Séptima, hija de nuestra madre Amoena. Que arda en la noche; que me busque junto a tu tumba. ¡Oh, Foinisa! O llévanos a los dos a la morada tenebrosa, poderosa. Ruega a Anteros que enfríe nuestros alientos si le niega a Eros que los encienda. Muerta perfumada, acoge la libación de mi voz. ¡Ashrammachalada!
Inmediatamente, la virgen vendada se levantó y penetró en la tierra mostrando los dientes.
Y Séptima, avergonzada, corrió por entre los sarcófagos. Hasta la segunda noche permaneció en compañía de los muertos. Espió a la luna fugitiva. Ofreció su garganta a la mordedura salada del viento marino. Fue acariciada por el primer oro del día. Después volvió a Hadrumeto y su larga camisa azul flotaba detrás de ella.
Mientras tanto, Foinisia, rígida, erraba por los circuitos infernales. Y aquel que tiene un halcón en la cabeza no escuchó su ruego. Y la diosa Hator permaneció tendida en su funda pintada. Y Foinisia no pudo encontrar a Anteros, pues ella no conocía el deseo. Pero en su corazón mustio sintió la piedad que los muertos tienen para con los vivos. Entonces, a la segunda noche, a la hora en que los cadáveres se liberan para consumar los encantamientos, hizo que sus pies atados se movieran por las calles de Hadrumeto.
Sextilio temblaba acompasadamente, agitado por los suspiros del sueño, con el rostro vuelto hacia el techo de su habitación surcado de rombos. Y Foinisia, muerta, envuelta en las vendas olorosas, se sentó a su lado.
Y ella no tenía ni cerebro ni vísceras; pero su corazón desecado había sido puesto de nuevo en su pecho.
Y en ese momento Eros luchó contra Anteros, y se apoderó del corazón embalsamado de Foinisia. En seguida deseó el cuerpo de Sextilio, para que estuviese acostado entre ella y su hermana Séptima en la casa de las tinieblas.
Foinisia posó sus labios tintados en la boca viva de Sextilio y la vida escapó de él como una burbuja. Después se encaminó a la celda de esclava de Séptima y la tomó de la mano. Y Séptima, dormida, se dejó llevar por la mano de la hermana. Y el beso de Foinisia y el abrazo de Foinisia hicieron morir, casi a la misma hora de la noche, a Séptima y a Sextilio. Tal fue el desenlace fúnebre de la lucha de Eros contra Anteros; y las potencias infernales recibieron una esclava y un hombre libre al mismo tiempo.
Sextilio está acostado en la necrópolis de Hadrumeto, entre Séptima, la encantadora y su hermana virgen Foinisia. El texto del encantamiento está inscripto en la placa de plomo, enrollada y perforada por un clavo, que la encantadora deslizó por el conducto de las libaciones en la tumba de su hermana.
LUCRECIO, Poeta
Lucrecio apareció en una gran familia que se había retirado lejos de la vida civil. Sus primeros días pasaron a la sombra del pórtico obscuro de una alta casa empinada en la montaña. El atrio era severo y los esclavos mudos. Estuvo rodeado, desde la infancia, por el desprecio por la política y por los hombres. El noble Memio, que tenía su misma edad, sobrellevó, en el bosque, los juegos que Lucrecio le impuso. Juntos se asombraron ante las arrugas de los viejos árboles y espiaron el temblor de las hojas bajo el sol, como un velo verde de luz salpicado de manchas de oro. Contemplaron con frecuencia los lomos rayados de los chanchos salvajes que husmeaban el suelo. Atravesaron palpitantes cohetes de abejas y bandas movedizas de hormigas en marcha. Y un día alcanzaron, el salir de un soto, un claro totalmente rodeado por viejos alcornoques, asentados tan cerca uno de otro como que un círculo cavaba un pozo de azul en el cielo. La quietud en aquel asilo era infinita. Se hubiese creído estar en un ancho camino claro que fuera hacia lo alto del aire divino. Allí, Lucrecio se sintió impresionado por la bendición de los espacios calmos.
Abandonó con Memio el templo sereno del bosque para estudiar elocuencia en Roma. El anciano gentilhombre que gobernaba la alta casa le dio un profesor griego y lo conminó a que no volviese sino cuando poseyera el arte de despreciar las acciones humanas. Lucrecio no lo volvió a ver más. Murió solitario, execrando el tumulto de la sociedad. Cuando Lucrecio volvió había con él en la alta casa vacía, en el atrio severo y entre los esclavos mudos, una mujer africana, bella, bárbara y malvada. Memio estaba de regreso en la casa de sus padres. Lucrecio había visto las facciones sangrientas, las guerras de partidos y la corrupción política. Estaba enamorado.
Y en un principio su vida fue encantada. La mujer africana apoyaba en los tapices de los muros la perfilada masa de sus cabellos. Todo su cuerpo se sumía largamente en los divanes. Rodeaba las cráteras llenas de vino espumoso con sus brazos cargados de esmeraldas translúcidas. Tenía una manera extraña de levantar un dedo y de sacudir la frente. Sus sonrisas tenían una fuente profunda y tenebrosa como los ríos de África. En vez de hilar la lana la deshacía pacientemente en pequeños copos que volaban alrededor de ella.
Lucrecio deseaba ardientemente fundirse con ese hermoso cuerpo. Apretaba sus senos metálicos y pegaba su boca a sus labios de un violeta obscuro. Las palabras de amor pasaron de uno a otro, fueron suspiradas, los hicieron reír y se gastaron. Tocaron el velo flexible y opaco que separa a los amantes. La voluptuosidad creció en furor y quiso cambiar de persona. Llegó hasta la extremidad aguda en que se expande alrededor de la carne, sin penetrar hasta las entrañas. La africana se acurrucó en su corazón extranjero. Lucrecio se desesperó al no poder consumar el amor. La mujer se tornó altanera, melancólica y silenciosa, parecida al atrio y a los esclavos. Lucrecio anduvo errabundo en la sala de los libros.
Fue allí donde desplegó el rollo en el cual un escriba había copiado el tratado de Epicuro.
En seguida comprendió la variedad de las cosas de este mundo y la inutilidad de esforzarse tras las ideas. El universo le pareció similar a los pequeños copos de lana que los dedos de la Africana desparramaban en las salas. Los racimos de abejas y las columnas de hormigas y el tejido movedizo de las hojas le parecieron agrupamientos de agrupamientos de átomos. Y en todo su cuerpo sintió un pueblo invisible y discorde, ansioso cor separarse. Y las miradas le parecieron rayos más sutilmente carnosos y la imagen de la bella bárbara, un mosaico agradable y coloreado, y sintió que el fin del movimiento de esa infinitud era triste y vano. Así como había visto las facciones ensangrentadas de Roma, con sus tropeles de clientes armados e insultantes, contempló el torbellino de tropeles de átomos tintos en la misma sangre y que se disputan una obscura supremacía. Y vio que la disolución de la muerte sólo era la manumisión de esa turba turbulenta que se lanza hacia otros mil movimientos inútiles.
Ahora bien; cuando Lucrecio hubo sido así instruido por el rollo de papiro, en el cual las palabras griegas como los átomos del mundo estaban entretejidas las unas con las otras, salió hacia el bosque por el pórtico obscuro de la alta casa de los ancestros. Y vio el lomo de los chanchos rayados que tenían siempre el hocico dirigido hacia la tierra. Después, al atravesar el soto, se encontró de pronto en medio del templo sereno del bosque y sus ojos se sumergieron en el pozo azul del cielo. Y fue allí donde sentó su reposo.
Desde allí contempló la inmensidad hormigueante del universo; todas las piedras, todas las plantas, todos los árboles, todos los animales, todos los hombres, con sus colores, con sus pasiones, con sus instrumentos, y la historia de esas cosas diversas y su nacimiento y sus enfermedades y sus muertes. Y entre la muerte total y necesaria, percibió con claridad la muerte única de la Africana; y lloró.
Sabía que las lágrimas provienen de un movimiento particular de las pequeñas glándulas que están debajo de los párpados, y que son agitadas por una procesión de átomos salida del corazón, cuando el propio corazón ha sido conmovido por la sucesión de imágenes coloreadas que se desprenden de la superficie del cuerpo de una mujer amada. Sabía que la causa del amor es la dilatación de los átomos que desean juntarse con otros átomos. Sabía que la tristeza que causa la muerte es la peor de las ilusiones terrenales, pues la muerta había dejado de ser desgraciada y de sufrir, en tanto que aquel que la lloraba se afligía por sus propios males y pensaba tenebrosamente en su propia muerte. Sabía que no queda de nosotros ninguna doble apariencia para derramar lágrimas sobre su propio cadáver tendido a sus pies. Pero, como conocía exactamente la tristeza y el amor y la muerte y sabía que son vanas imágenes cuando se las contempla desde el espacio calmo donde hay que encerrarse, continuó llorando, y deseando el amor, y temiendo la muerte.
Por esto fue que habiendo vuelto a la alta y sombría casa de los ancestros, se acercó a la bella Africana, quien cocía un brebaje en un recipiente de metal en un brasero. Porque ella también había pensado, por su parte, y sus pensamientos se habían remontado a la fuente misteriosa de su sonrisa. Lucrecio miró el brebaje todavía hirviente. Este se aclaró poco a Poco y se volvió parecido a un cielo turbio y verde. J la bella Africana sacudió la frente y levantó un dedo. Entonces Lucrecio bebió el filtro. E inmediatamente después su razón desapareció, y olvidó todas las palabras griegas del rollo de papiro. Y por primera vez, al volverse loco, conoció el amor; y a la noche, por haber sido envenenado, conoció la muerte.
CLODIA, Matrona impúdica
Era hija de Apio Claudio Púlquer, cónsul. Cuando tenía apenas unos pocos años, se distinguía de sus hermanos y de sus hermanas por el fulgor flagrante de sus ojos. Tertia, su hermana mayor, se casó muy pronto; la joven cedió por entero a todos sus caprichos. Sus hermanos, Apio y Cayo, ya eran avaros con las alcancías de cuero y los carritos de nuez que les hacían; más tarde, fueron avaros de sestercios. Pero Clodio, hermoso y femenino, fue compañero de sus hermanas. Clodia las persuadía con miradas ardientes de que lo vistieran con una túnica con mangas, le pusieron un pequeño gorro de hilos de oro y lo ciñesen por debajo del pecho con un cinturón flexible. Después lo cubrían con un velo color de fuego y lo llevaban a los dormitorios donde se acostaba con las tres. Clodia fue su preferida, pero también tomó la virginidad de Tertia y la de la menor.
Cuando Clodia tenía dieciocho años, su padre murió. Clodia se quedó en la casa del monte Palatino. Apio, su hermano, gobernaba la propiedad y Cayo se preparaba para la vida pública. Clodio, siempre delicado e imberbe, dormía entre sus hermanas, las que llamaban Clodia a las dos. Empezaron a ir a los baños con él en secreto. Les daban un cuarto de as a los grandes esclavos que las masajeaban, después hacían que se lo devolvieran. A Clodio le daban igual trato que a sus hermanas, en presencia de ellas. Tales fueron sus placeres antes del matrimonio.
La más joven se casó con Lúculo, quien la llevó a Asia, donde estaba en guerra con Mitrídates. Clodia tomó por marido a su primo Mételo, hombre honesto y basto. En esos tiempos de alboroto, fue el suyo un espíritu conservador y cerrado. Clodia no podía soportar su brutalidad rústica. Ya soñaba con cosas nuevas para su querido Clodio. César comenzó a imponerse a los espíritus; Clodia juzgó que había que impedirlo. Hizo que Pomponio Ático le llevara a Cicerón a su casa. La envolvía un ambiente burlón y galante. Al lado de ella se encontraba a Licinio Calvo, el joven Curión, apodado la "nenita", Sextio Clodio, que le hacía los mandados, Egnacio y su banda, Cátulo de Verona y Celio Rufo, que estaba enamorado de ella. Mételo, sentado pesadamente, no decía una palabra. Se hablaba de los escándalos de César y Mamurra. Después, Mételo, nombrado procónsul, partió para la Galia cisalpina. Clodia quedó sola en Roma con su cuñada Mucia. Cicerón fue totalmente subyugado por sus grandes ojos llameantes. Pensó que podía repudiar a Terencia, su mujer, y supuso que Clodia abandonaría a Mételo. Pero Terencia descubrió todo y aterrorizó a su marido. Cicerón, miedoso, renunció a sus deseos. Terencia quiso más aun y Cicerón debió romper con Clodio.
El hermano de Clodia, mientras tanto, tenía en que ocuparse. Le hacía el amor a Pompeya, mujer de César. La noche de la fiesta de la buena Diosa no debía haber sino mujeres en la casa de César, que era pretor. Pompeya ofrecía sola el sacrificio. Clodio se vistió de tañedora de cítara, como su hermana había acostumbrado disfrazarlo, y entró en lo de Pompeya. Una esclava lo reconoció. La madre de Pompeya dio la alarma y el escándalo fue público. Clodio quiso defenderse y juró que en aquellos momentos estaba en casa de Cicerón. Terencia obligó a su marido a negar aquello; Cicerón dio su testimonio en contra de Clodio.
Desde entonces Clodio estuvo perdido en el partido noble. Su hermana acababa de pasar la treintena. Estaba más ardiente que nunca. Tuvo la idea de hacer adoptar a Clodio por un plebeyo para que pudiese convertirse en tribuno del pueblo. Mételo, que había vuelto, adivinó sus proyectos y se burló de ella. En esos tiempos, cuando ya no tenía a Clodio entre sus brazos, se dejaba amar por Cátulo. Su marido, Mételo, le parecía odioso. Y su mujer resolvió desembarazarse de él. Un día, cuando volvía del Senado fatigado, le ofreció de beber. Mételo cayó muerto en el atrio. Desde ese momento Clodia quedaba libre. Abandonó la casa de su marido y volvió rápidamente a enclaustrarse con Clodio en el monte Palatino. Su hermana huyó de lo de Lúculo y se fue con ellos. Reanudaron su vida en común los tres y ejercieron su odio.
Primero, Clodio, convertido en plebeyo, fue des" nado tribuno del pueblo. A pesar de su gracia femenina, tenía la voz fuerte y mordiente. Logró que Cicerón fuese exiliado; hizo que se arrasara su casa ante sus propios ojos y juró la ruina y la muerte para todos sus amigos. César era procónsul en Galia y nada pudo hacer. Sin embargo, Cicerón ganó influencias merced a Pompeyo, e hizo que se lo llamara al año siguiente. El furor del joven tribuno fue mucho. Atacó con violencia a Milón, amigo de Cicerón, quien comenzaba a maniobrar en procura del consulado. Se apostó de noche y trató de matarlo, derribando a sus esclavos que llevaban antorchas. El favor popular de Clodio disminuía. Se cantaban refranes obscenos sobre Clodio y Clodia. Cicerón los denunció con un discurso violento; en él, Clodia era tratada de Medea y de Clitemnestra. La rabia del hermano y de la hermana acabó por estallar. Clodio quiso incendiar la casa de Milón, y los esclavos guardianes lo abatieron en las tinieblas.
Entonces Clodia se desesperó. Había aceptado y rechazado a Cátulo, después a Celio Rufo, después a Egnacio, cuyos amigos la habían llevado a las bajas tabernas; pero ella amaba sólo a su hermano Clodio.
Por él había envenenado a su marido. Por él había atraído y seducido a bandas de incendiarios. Cuando él murió su vida ya no tuvo objeto. Aún era hermosa y cálida. Tenía una casa de campo en el camino a Ostia, jardines junto al Tíber y en Bayes. Allí se refugió. Trató de distraerse bailando lascivamente con mujeres. No fue suficiente. No podía apartar de su mente los estupros de Clodio, a quien veía siempre imberbe y femenino. Recordaba que había sido apresado en una ocasión por piratas de Cilicia, los que habían usado su tierno cuerpo. También volvía a su memoria una cierta taberna adonde había ido con él. En el frontón de la puerta había dibujos hechos con carbón y de los hombres que allí bebían emanaba un olor fuerte y tenían el pecho velludo.
Y Roma la atrajo de nuevo. Las primeras noches anduvo errante por encrucijadas y pasajes estrechos. La insolencia fulgurante de sus ojos era siempre la misma. Nada podía apagarla; y lo probó todo, hasta recibir a la lluvia y acostarse en el barro. Fue de los baños a las celdas de piedra, a los sótanos donde las esclavas jugaban a los dados. Y las salas bajas donde se embriagaban los cocineros y los cocheros también conoció. Esperó a los pasantes en las calles embaldosadas. Pereció en la mañana de una noche sofocante, víctima de una extraña reaparición de lo que había sido una costumbre en ella. Un batanero le había Pagado con un cuarto de as: la acechó en el crepúsculo del alba en la alameda para recuperarlo y la estranguló. Después arrojó su cadáver, con los ojos muy abiertos, al agua amarilla del Tíber.
PETRONIO, Novelista
Nació en los días en que saltimbanquis vestidos con trajes verdes hacían pasar a cerditos amaestrados por aros de fuego; cuando porteros barbudos, con túnica cereza, desgranaban legumbres en una bandeja de plata, delante de los mosaicos galantes a la entrada de las quintas; cuando los libertos, llenos de sestercios, maniobraban en las ciudades de provincia para obtener cargos municipales; cuando los rapsodas, a los postres, cantaban poemas épicos; cuando el lenguaje estaba relleno de vocablos de ergástulo y redundancias ampulosas venidas de Asia.
Su infancia transcurrió entre elegancias como esas. No se ponía dos veces seguidas una lana de Tiro. La platería que caía en el atrio se hacía barrer junto con la basura. Las comidas estaban compuestas por cosas delicadas e inesperadas y los cocineros variaban sin cesar la arquitectura de las vituallas. No había que asombrarse si al abrir un huevo se encontraba una pasa de higo, ni temer cortar una estatuilla imitación de Praxíteles esculpida en foiegras. El yeso que tapaba las ánforas estaba diligentemente dorado. Cajitas de marfil indio encerraban perfumes ardientes destinados a los convidados. Los aguamaniles estaban perforados de diversas maneras y llenos de aguas coloreadas que sorprendían al surgir. Toda la cristalería representaba monstruosidades irisadas. Al asir ciertas urnas las asas se rompían en los dedos y los flancos se abrían para dejar caer flores artificiales pintadas. Pájaros de África de cabeza escarlata cacareaban en jaulas de oro. Detrás de rejas incrustadas en las ricas paredes de las murallas, chillaban muchos monos de Egipto que tenían caras de perro. En receptáculos preciosos reptaban animales delgados que tenían flexibles escamas rutilantes y ojos con rayas de azur.
Así Petronio vivió blandamente, pensando que hasta el aire que aspiraba había sido perfumado para su uso. Cuando hubo llegado a la adolescencia, luego de haber encerrado su primera barba en un cofre ornado, comenzó a mirar alrededor de él. Un esclavo cuyo nombre era Siro, que había servido en el circo, le enseñó cosas desconocidas. Petronio era pequeño, negro y bizqueaba de un ojo. No era de ningún modo de raza noble. Tenía manos de artesano y un espíritu culto. De ahí que le fuese placentero darles forma a las palabras e inscribirlas. Estas no se parecían en nada a lo que los poetas antiguos habían imaginado. Porque se esforzaban por imitar a todo lo que rodeaba a Petronio. Y no fue sino más tarde cuando tuvo la fastidiosa ambición de componer versos.
Conoció entonces a gladiadores bárbaros y charlatanes de feria, hombres de miradas oblicuas que parecían echar el ojo a las legumbres y descolgaban pedazos de carne, niños de cabellos rizados que paseaban a senadores, viejos parlanchines que discurrían sobre los asuntos de la ciudad en las esquinas, lacayos lascivos y rameras advenedizas, vendedores de frutas y patrones de albergues, poetas lamentables y sirvientas picaras, sacerdotisas equívocas y soldados errantes. Fijaba en ellos su ojo bizco y captaba con exactitud sus modales y sus intrigas. Siro lo llevaba a los baños de esclavos, a las celdas de las prostitutas y a los reductos subterráneos donde los figurantes de circo se ejercitaban con sus espadas de madera. A las puertas de la ciudad, entre las tumbas, le confió las historias de los hombres que cambian de piel, que los negros, los sirios, los taberneros y los soldados guardianes de las cruces de tortura se pasaba» de boca en boca.
Alrededor de los treinta años, Petronio, ávido de esa libertad diversa, comenzó a escribir la historia de esclavos errantes y disipados. Reconoció sus costumbres en medio de las transformaciones del lujo; reconoció sus ideas y su lenguaje en medio de las conversaciones elegantes de los festines. Solo ante su pergamino, apoyado en una mesa olorosa de madera de cedro, dibujó con la punta de su cálamo las aventuras de un populacho ignorado. A la luz de sus altas ventanas, bajo las pinturas de los artesones, imaginó las antorchas humeantes de las hosterías y ridículos combates nocturnos, molinetes de candelabros de madera, cerraduras forzadas a hachazos por esclavos de la justicia, camastros grasientos recorridos por chinches y recriminaciones de procuradores de islote en medio de aglomeraciones de pobre gente vestida con cortinas desgarradas y trapos sucios.
Se dice que cuando acabó los dieciséis libros de su invención, mandó llamar a Siro para leérselos, y que el esclavo reía y gritaba muy fuerte golpeando sus manos. En ese momento maquinaron el proyecto de llevar a la práctica las aventuras compuestas por Petronio. Tácito refiere mentirosamente que Petronio fue arbitro de la elegancia en la corte de Nerón y que Tigelino, celoso, le hizo enviar la orden de muerte. Petronio no se desvaneció delicadamente en una bañera de mármol, murmurando versitos lascivos. Huyó con Siro y terminó su vida recorriendo los caminos.
Su apariencia le permitía disfrazarse con facilidad.
Siro y Petronio cargaron un poco cada uno el pequeño saco de cuero que contenía sus enseres y sus denarios. Durmieron a la intemperie, junto a los túmulos de las cruces. Vieron brillar tristemente en la noche las pequeñas lámparas de los monumentos fúnebres.
Comieron pan agrio y aceitunas blandas. No se sabe si volaron. Fueron magos ambulantes, charlatanes de campaña y compañeros de soldados vagabundos. Petronio olvidó completamente el arte de escribir tan pronto como vivió la vida que había imaginado. Tuvieron jóvenes amigos traidores a los que amaron, y que los abandonaron en las puertas de los municipios quitándoles hasta su último as. Se entregaron a toda clase de desenfrenos con gladiadores evadidos. Fueron barberos y mozos de baños. Durante varios meses vivieron de panes funerarios que sustraían de los sepulcros. Petronio aterrorizaba a los viajeros con su ojo opaco y su negrura que parecía maliciosa. Desapareció una noche. Siro pensó que lo encontraría en una celda roñosa donde habían conocido a una ramera de cabellera enredada. Pero un carnicero ebrio le había hundido una ancha hoja en el pescuezo, cuando yacían juntos, a campo raso, en las losas de una sepultura abandonada.
SUFRAH, Geomántico
La historia de Aladino cuenta por error que el mago africano fue envenenado en su palacio y que se arrojó su cuerpo ennegrecido y cuarteado por la fuerza de la droga a los perros y a los gatos; es verdad que su hermano fue decepcionado por esa apariencia y se hizo apuñalar después de haberse cubierto con la vestimenta de la santa Fátima; también es cierto, sin embargo, que el mogrebí Sufrah (pues era este el nombre del mago) sólo se durmió debido a la omnipotencia del narcótico, y escapó por una de las veinticuatro ventanas del gran salón mientras Aladino besaba tiernamente a la princesa.
Apenas hubo tocado tierra, después de haber descendido de manera bastante cómoda por uno de los caños de oro por donde desaguaba la gran terraza, cuando el palacio desapareció, y Sufrah estuvo solo en medio de la arena del desierto. No le quedaba siquiera una de las botellas de vino de África que había ido a buscar al sótano a pedido de la engañosa princesa. Desesperado, se sentó bajo el sol ardiente, y como sabía que la extensión de arena tórrida que lo rodeaba era infinita, se envolvió la cabeza con su capa y esperó la muerte. Ya no poseía ningún talismán; no le quedaba ningún perfume con el cual hacer fumigaciones; ni siquiera una varita movediza que pudiese señalarle una fuente profundamente oculta en la cual saciar su sed. La noche llegó, azul y cálida, pero que calmó un poco la inflamación de sus ojos. Entonces tuvo la idea de trazar en la arena una figura de geomancia y preguntar si estaba destinado a perecer en el desierto. Con sus dedos marcó las cuatro grandes líneas, compuestas por puntos, que están bajo la invocación del Fuego, del Agua, de la Tierra y del Aire, hacia la izquierda y hacia la derecha, del Mediodía, del Oriente, del Occidente y del Septentrión. Y en los extremos de esas líneas, agrupó los puntos pares e impares, a fin de componer la primera figura. Vio con alegría que era la figura de la Fortuna Mayor, de donde se seguía que escaparía del peligro, pues la primera figura había de ser colocada en la primera casa de astrología, que es la casa de aquel que pregunta. Y, en la casa que se llama "Corazón del cielo", volvió a encontrar la figura de la Fortuna Mayor, lo cual fue muestra de que triunfaría y que sería glorioso. Pero en la octava casa, que es la casa de la Muerte, fue a ubicarse la figura del Rojo, que anuncia la sangre o el fuego, lo cual es de presagio siniestro. Cuando hubo dispuesto las figuras en las doce casas, sacó de ellas dos testigos, y de estos un juez, para asegurarse de que su operación estaba bien calculada. La figura del juez fue la de la Prisión, por donde supo que hallaría la gloria, con gran peligro, en un lugar cerrado y secreto.
Seguro de que no moriría en seguida, Sufrah se puso a reflexionar. No tenía la esperanza de recuperar la lámpara, que había sido llevada con el palacio al centro de la China. Sin embargo, pensó que nunca había averiguado cuál era el verdadero dueño del talismán y el antiguo poseedor del gran tesoro y del jardín de los frutos preciosos. Una segunda figura de geomancia, que leyó según las letras del alfabeto, le reveló los caracteres S. L. M. N., los que trazó en la arena, y la décima casa confirmó que el amo de esos caracteres era rey. Sufrah supo entonces que la lámpara maravillosa había sido parte del tesoro del rey Salomón. Entonces estudió con atención todos los signos, y la Cabeza del Dragón le indicó lo que buscaba, dado que estaba unida por la Conjunción a la Figura del Doncel, que señala las riquezas ocultas en la tierra y a la de la Prisión donde se puede leer la posición de las bóvedas clausuradas.
Y Sufrah batió palmas, pues la figura de geomancia mostraba que el cuerpo del rey Salomón se conservaba en esa misma tierra de África, y que aún llevaba en el dedo su sello todopoderoso que da la inmortalidad terrena; tanto como que el rey debía estar dormido desde hacía miríadas de años. Sufran, contento, esperó el alba. En una media luz azul vio pasar a Ba-da-oui salteadores que tuvieron piedad de su infortunio cuando les imploró y le dieron una bolsita con dátiles y una cantimplora llena de agua.
Sufrah echó a andar hacia el lugar designado. Era un paraje árido y pedregoso entre cuatro montañas desnudas, levantadas como dedos hacia los cuatro rincones del cielo. Allí trazó un círculo y pronunció palabras; y la tierra tembló y se abrió y se vio una losa de mármol con una anilla de bronce. Sufrah asió el anillo e invocó por tres veces el nombre de Salomón. Al momento la losa se levantó, y Sufrah descendió por una escalera estrecha al subterráneo.
Dos perros de fuego se lanzaron fuera de dos nichos enfrentados y vomitaron llamas entrecruzadas. Pero Sufrah pronunció el nombre mágico y los perros desaparecieron gruñendo. Después encontró una puerta de hierro que giró silenciosamente cuando apenas la había tocado. Avanzó por un pasillo excavado en pórfido. En candelabros de siete brazos ardían luces eternas. En el fondo del pasillo había una sala cuadrada cuyos muros eran de jaspe. En el centro, un brasero de oro despedía un rico resplandor. Y en un lecho construido en un solo diamante tallado y que parecía un bloque de fuego frío, estaba tendida una forma vieja, de barba blanca, con la frente ceñida por una corona. Al lado del rey yacía un gracioso cuerpo desecado cuyas manos se tendían aún para estrechar las suyas; pero el calor de los besos se había extinguido. Y en la mano pendiente del rey Salomón, Sufrah vio brillar el gran sello.
Se acercó de rodillas y, arrastrándose hasta el lecho, levantó la mano arrugada, hizo que se deslizara el anillo y lo tomó.
Al instante se cumplió la obscura predicción geomántica. El sueño en la inmortalidad del rey Salomón quedó roto. En un segundo, su cuerpo se desintegró y se redujo a un pequeño puñado de huesos blancos y pulidos que las delicadas manos de la momia parecían proteger aún. Pero Sufrah, aniquilado por el poder de la figura del Rojo de la casa de la Muerte, eructó en una oleada bermeja toda la sangre de su vida y cayó en el adormecimiento de la inmortalidad terrenal. Con el sello de Salomón en el dedo, se tendió al lado del lecho de diamante, protegido de la corrupción durante miríadas de años, en el lugar cerrado y secreto que había leído en la figura de la Prisión. La puerta de hierro volvió a caer sobre el pasillo de pórfido y los perros de fuego comenzaron a velar al geomántico inmortal.
FRATE DOLCINO, Hereje
Aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de Orto San Michele, donde su madre lo alzaba para que pudiese tocar con sus manitos las bellas figuras de cera colgadas ante la Santa Virgen. La casa de sus padres estaba al lado del baptisterio. Tres veces por día, al alba, a mediodía, al anochecer, veía pasar a dos hermanos de la orden de San Francisco que mendigaban pan y ponían los pedazos en un cesto. Con frecuencia los seguía hasta la puerta del convento. Uno de esos monjes era muy viejo; decía haber sido ordenado por el mismo San Francisco. Le prometió al niño enseñarle a hablarles a los pájaros y a todos los pobres animalitos de los campos. Pronto Dolcino pasó sus días en el convento. Cantaba con los hermanos y su voz era fresca. Cuando sonaba la campana para pelar las legumbres, les ayudaba a limpiar sus hierbas alrededor de la gran tina. El cocinero Robert le prestaba un cuchillo viejo y le permitía repasar las escudillas con su toalla. A Dolcino le gustaba mirar, en el refectorio, la pantalla de la lámpara en la cual se veían pintados los doce apóstoles con sandalias de madera en los pies y pequeños mantos que les cubrían los hombros.
Pero su gran placer era salir con los hermanos cuando iban a mendigar pan de puerta en puerta y llevar su cesto tapado con una tela. Un día, cuando caminaban así, a la hora en que el sol está alto en el cielo, no les dieron limosna en varias casas bajas a la orilla del río. El calor era fuerte; los hermanos tenían mucha sed y mucha hambre. Entraron en un patio que no conocían y Dolcino lanzó un grito de sorpresa al mismo tiempo que dejaba el cesto. Porque aquel patio estaba tapizado de parras frondosas y lleno de un verdor delicioso y transparente; había leopardos que brincaban con muchos animales de ultramar y se veía, sentados, a muchachas y muchachos vestidos con telas brillantes que tocaban apaciblemente la zanfonia y la cítara. Allí la calma era profunda, la sombra densa y olorosa. Todos escuchaban en silencio a los que cantaban y el canto era de un tono extraordinario. Los hermanos no dijeron nada; su hambre y su sed se vieron satisfechas; no se atrevieron a pedir nada. Con mucha pena se decidieron a salir, pero en la orilla del río, al volverse, no vieron ninguna abertura en la muralla. Creyeron que era una visión de necromancia, hasta el momento en que Dolcino descubrió el cesto. Estaba lleno de panes blancos, como si Jesús con sus propias manos hubiese multiplicado las ofrendas.
Así le fue revelado a Dolcino el milagro de la mendicidad. Sin embargo, no entró en la orden, pues había nacido en él una idea de su vocación más alta y más singular. Los hermanos lo llevaban por los caminos cuando iban de un convento a otro, de Bolonia a Módena, de Parma a Cremona, de Pistoya a Luca. Y fue en Pisa donde se sintió arrastrado por la verdadera fe. Dormía en la cresta de un muro del palacio episcopal cuando lo despertó el sonido de una trompeta. Una multitud de niños que llevaban ramos y velas encendidas rodeaba en la plaza a un hombre salvaje que soplaba una trompeta de bronce. Dolcino creyó ver a San Juan Bautista. Aquel hombre tenía una barba larga y negra, iba vestido con un saco de cilicio obscuro, marcado con una ancha cruz roja, desde el cuello hasta los pies; alrededor de su cuerpo llevaba atada una piel de animal. Exclamó con voz terrible: Laudato et benedetto et glorificato sia lo Patre; y los niños lo repitieron en voz alta; después agregó: sia lo Fijo; y los niños también lo dijeron; después agregó: sia lo Spiritu Sancto; y los niños dijeron lo mismo después que él; después cantó con ellos: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Por fin, tocó la trompeta y se puso a rezar. Su palabra era áspera como el vino de la montaña, pero atrajo a Dolcino. Dondequiera que el monje del cilicio tocó la trompeta, Dolcino fue a admirarlo y deseó hacer su vida. Era un ignorante agitado por la violencia; no sabía nada de latín; para ordenar la penitencia gritaba: ¡Penitenzagite! Pero anunciaba de manera siniestra las predicciones de Merlin y de la Sibila y del abate Joaquín, que están en el Libro de las figuras; profetizaba que el Anticristo había venido con la forma del emperador Federico Barbarroja, que su ruina estaba consumada, y que las Siete Ordenes pronto iban a levantarse contra él, según la interpretación de la escritura. Dolcino lo siguió hasta Parma, donde, inspirado, lo comprendió todo.
El Anunciador precedía a Aquel que debía venir, el fundador de la primera de las Siete Ordenes. En el monolito de Parma, desde donde hacía años los podestás hablaban al pueblo, Dolcino proclamó la nueva fe. Decía que había que vestir mantillas de tela blanca, como los apóstoles que estaban pintados en la pantalla de la lámpara, en el refectorio de los Hermanos Menores. Aseguraba que no bastaba con hacerse bautizar; y con el propósito de volver enteramente a la inocencia de los niños, se fabricó una cuna, se hizo envolver con pañales y pidió el pecho a una mujer simple que lloró de piedad. Para poner a prueba su castidad, le rogó a una burguesa que convenciera a su hija de que se acostase completamente desnuda junto a él en una cama. Mendigó una bolsa llena de denarios y los distribuyó entre los pobres, los ladrones y las muchachas de la calle, proclamando que ya no había que trabajar, sino vivir a la manera de los animales en los campos. Robert, el cocinero del convento, huyó para seguirlo y alimentarlo en una escudilla que había robado a los pobres hermanos. La gente piadosa creyó que habían vuelto los tiempos de los Caballeros de Jesucristo y de los Caballeros de Santa María y los de aquellos que habían seguido, otrora, errantes y frenéticos, a Gerardino Sacorelli. Se aglomeraban beatamente alrededor de Dolcino y murmuraban: ¡Padre, padre, padre! Pero los hermanos Menores lo hicieron echar de Parma. Una doncella de noble casa, Margherita, corrió tras él por la puerta que se abre hacia el camino de Plasencia. La cubrió con un saco marcado con una cruz y la llevó. Los porquerizos y los vaqueros los contemplaban desde las orillas de los campos. Muchos abandonaron sus animales y fueron a ellos. Mujeres prisioneras a quienes los hombres de Cremona habían mutilado cruelmente cortándoles la nariz, les imploraron y los siguieron. Tenían el rostro envuelto con una tela blanca. Margherita las instruyó. Se establecieron todos en una montaña arbolada, no lejos de Novara y practicaron la vida en común. Dolcino no impuso regla ni orden ninguno, seguro de que tal era la doctrina de los apóstoles y que todo debía ser hecho por caridad. Los que querían se alimentaban con las bayas de los árboles; otros mendigaban en las ciudades; otros robaban ganado. La vida de Dolcino y de Margherita fue libre bajo el cielo. Pero la gente de Novara no quiso comprenderlo. Los campesinos se quejaban de los robos y del escándalo. Se mandó llamar a una banda de hombres armados para cercar la montaña. Los Apóstoles fueron echados por los lugareños. A Dolcino y a Margherita los ataron encima de un asno, con el rostro vuelto hacia la grupa; los llevaron hasta la gran plaza de Novara. Allí fueron quemados en una misma pira por orden de la justicia. Dolcino pidió sólo una gracia: que los dejaran vestidos, durante el suplicio, en medio de las llamas, como los Apóstoles en la pantalla de la lámpara, con sus dos mantillas blancas.
CECCO ANGIOLIERI, Poeta rencoroso
Ceceo Angiolieri nació rencoroso en Siena, el mismo día que Dante Alighieri en Florencia. Su padre, enriquecido en el comercio de las lanas, era proclive al imperio. Ya en su infancia Ceceo sintió celos de los grandes, los despreció y masculló oraciones. Muchos nobles no querían someterse más al Papa. No obstante, los gibelinos habían cedido. Pero entre los mismos güelfos había los Blancos y los Negros. Los Blancos no repudiaban la intervención imperial. Los Negros permanecían fieles a la Iglesia, a Roma, a la Santa Sede. A Ceceo lo hizo Negro el instinto, quizás porque su padre era Blanco.
Lo odió casi desde su primer aliento. A los quince años reclamó su parte de la fortuna, como si el viejo Angiolieri estuviese muerto. Al serle negada se irritó y abandonó la casa paterna. Desde entonces no dejó de quejarse a los pasantes y al cielo. Llegó a Florencia por el camino real. Allí reinaban los Blancos todavía, aun después de haber sido expulsados los gibelinos. Ceceo mendigó su pan, dio testimonio de la severidad de su padre y acabó por instalarse en el cuchitril de un zapatero que tenía una hija. Esta se llamaba Becchina y Ceceo creyó que la amaba. El zapatero era un hombre simple, adicto a la Virgen, de la cual llevaba medallas, y estaba convencido de que su devoción le daba derecho a cortar sus zapatos en cuero malo. Conversaba con Ceceo de la santa teología y de la excelencia de la gracia al resplandor de una tea de resina antes de ir a acostarse. Becchina lavaba la vajilla y sus cabellos estaban siempre enredados. Se burlaba de Ceceo porque tenía la boca torcida.
Por aquel tiempo comenzó a correr por Florencia el rumor del amor excesivo que había sentido Dante degli Alighieri por la hija de Folco Ricovero de Portinari, Beatrice. La gente letrada sabía de memoria las canciones que le había dedicado. Ceceo las oyó recitar y las reprobó con energía.
–Oh, Ceceo –dijo Becchina– te burlas de ese Dante, pero tú no podrías escribir versos tan hermosos para mí.
–Veremos –dijo Angiolieri burlón.
Y comenzó por componer un soneto con el cual criticaba la medida y el sentido de las canciones de Dante. Después hizo versos para Becchina, quien no sabía leerlos y echaba a reír cuando Ceceo se los recitaba, porque no podía soportar las muecas amorosas de su boca.
Ceceo estaba pobre y desnudo como una piedra de iglesia. Amaba a la madre de Dios con furor, lo que le granjeaba la indulgencia del zapatero. Los dos veían a ciertos miserables eclesiásticos que estaban a sueldo de los Negros. Se esperaba mucho de Ceceo, que parecía iluminado, pero no había ningún dinero para darle. Así, a pesar de su fe loable, el zapatero tuvo que casar a Becchina con un vecino gordo, Barberino, que vendía aceite. "¡Y el aceite puede ser santo!", dijo piadosamente el zapatero a Ceceo Angiolieri para disculparse. El enlace se celebró más o menos en la misma época que Beatrice se casó con Simone de Bardi. Ceceo imitó el dolor de Dante.
Pero Becchina no murió. El 9 de junio de 1291, Dante dibujaba en una tablilla; era el primer aniversario de la muerte de Beatrice. Se encontró con que había dibujado un ángel cuyo rostro era parecido al rostro de la bienamada.. Once días después, el 20 de junio, Ceceo Angiolieri (Barberino estaba ocupado en el mercado de aceite) obtuvo de Becchina el favor de un beso en la boca y compuso un soneto ardiente. No por eso disminuyó el odio en su corazón. Quería oro junto con su amor. No pudo sacárselo a los usureros. Con la esperanza de obtenerlo de su padre partió para Siena. Pero el viejo Angiolieri le negó a su hijo hasta un vaso de vino flojo, y lo dejó sentado en el camino, delante de la casa.
Ceceo había visto en la sala una bolsa de florines recién acuñados. Era la renta de Arcidosso y de Montegiovi. Estaba muerto de hambre y de sed; su traje estaba rasgado, su camisa humeaba. Volvió a Florencia cubierto de polvo y Barberino le cerró las puertas de su tienda debido a sus harapos.
Ceceo regresó, a la noche, al cuchitril del zapatero, a quien encontró cantando una dócil canción para María a la humareda de su vela.
Se abrazaron y lloraron piadosamente. Después del himno, Ceceo dijo al zapatero cuan terrible y desesperado era el odio que sentía por su padre, anciano que amenazaba con vivir tanto como el Judío Errante Botadeo. Un sacerdote que entraba para conferenciar acerca de las necesidades del pueblo lo convenció de que esperase su liberación en estado monástico. Llevó a Ceceo a una Abadía donde le dieron una celda y unas viejas vestimentas. El prior le impuso el nombre de hermano Enrique. En el coro, durante los cantos nocturnos, tocaba con la mano las losas despojadas y frías como él. La rabia le aferraba la garganta cuando pensaba en la riqueza de su padre; le parecía que secarse el mar era más fácil que su padre muriera. Se sintió tan desvalido que por un momento creyó que le gustaría ser sumidero de cocina. "Es algo –se dijo– a lo cual uno podría muy bien aspirar".
En otros momentos lo asaltó la locura del orgullo: "Si yo fuera el fuego –pensó– quemaría el mundo; si fuera el viento, le enviaría el soplo del huracán; si fuera el agua, lo ahogaría en el diluvio; si fuera Dios, lo hundiría en medio del espacio; si fuera Papa, no habría más paz bajo el sol; si fuera el Emperador, cortaría cabezas a diestra y siniestra; si fuera la Muerte, iría a buscar a mi padre. . . si fuera Ceceo. . . esa es toda mi esperanza. . .". Pero era frute Arrigo. Después volvió a su odio. Se procuró una copia de las canciones para Beatrice y las comparó pacientemente con los versos que él había escrito para Becchina. Un monje errante le dijo que Dante hablaba de él con desdén. Buscó la manera de vengarse. La superioridad de los sonetos para Becchina le parecía evidente. Las canciones para Bice (le daba su nombre vulgar) eran abstractas y pálidas; las suyas estaban llenas de fuerza y color. Primero envió versos insultantes a Dante; después pensó en denunciarlo al buen rey Carlos, conde de Provenza. Finalmente, como nadie prestó atención a sus poesías ni a sus cartas, quedó sumido en la impotencia. Por fin se cansó de alimentar su odio en la inacción, se despojó de su hábito, volvió a ponerse su camisa sin broche, su chaqueta raída, su capucha lavada por la lluvia y regresó a buscar la asistencia de los Hermanos devotos que trabajaban para los Negros.
Una gran alegría le esperaba. Dante había sido desterrado; no había sino partidos obscuros en Florencia. El zapatero le murmuraba humildemente a la Virgen el próximo triunfo de los Negros. Ceceo Angioleri, en medio de su voluptuosidad, olvidó a Becchina. Se arrastró por los arroyos, comió mendrugos duros, corrió detrás de los enviados de la Iglesia que iban a Roma y regresaban a Florencia. Se vio que podía servir. Corso Donati, jefe violento de los Negros, de regreso en Florencia, y poderoso, lo empleó junto con otros. La noche del 10 de junio de 1304, una turba de cocineros, tintoreros, herreros, frailes y mendigos invadió el noble barrio de Florencia donde estaban las hermosas casas de los Blancos. Ceceo Angiolieri blandía la antorcha resinosa del zapatero, quien lo seguía a distancia, admirando los decretos celestes. Incendiaron todo y Ceceo encendió el maderamen de los balcones de los Cavalcanti, que habían sido amigos de Dante. Aquella noche sació su sed de odio con fuego. Al otro día le envió a Dante el "Lombardo", versos insultantes a la corte de Verona. En la misma jornada se convirtió en Ceceo Angiolieri como lo deseaba desde hacía tantos años; su padre, tan viejo como Elias o Enoch, murió.
Ceceo corrió a Siena, hizo saltar las tapas de los cofres y hundió sus manos en las bolsas de florines nuevos, se repitió cien veces que no era más el pobre hermano Enrique, sino noble, señor de Arcidosso y de Montegiovi, más rico que Dante y mejor poeta. Luego pensó que era pecador y que había deseado la muerte de su padre. Se arrepintió. Garabateó en ese mismo momento un soneto para pedirle al Papa una cruzada contra todos aquellos que insultaran a sus padres. Ávido de confesión, volvió precipitadamente a Florencia, besó al zapatero, le suplicó que intercediera ante María.
Se precipitó a lo del vendedor de cirios santos y compró un gran cirio. El zapatero lo encendió con unción. Los dos lloraron y le rezaron a Nuestra Señora. Hasta hora muy tardía se oyó la voz apacible del zapatero que cantaba loas, se regocijaba con su tea y enjugaba las lágrimas de su amigo.
PAOLO UCCELLO, Pintor
Su verdadero nombre era Paolo di Dono; pero los florentinos lo llamaron Uccelli, es decir, Pablo Pájaros, debido a la gran cantidad de figuras de pájaros y animales pintados que llenaban su casa; porque era muy pobre para alimentar animales o para conseguir aquellos que no conocía. Hasta se dice que en Padua pintó un fresco de los cuatro elementos en el cual dio como atributo del aire, la imagen del camaleón.
Pero no había visto nunca ninguno, de modo que representó un camello panzón que tiene la trompa muy abierta. (Ahora bien; el camaleón, explica Vasari, es parecido a un pequeño lagarto seco, y el camello, en cambio, es un gran animal descoyuntado). Claro, a Uccello no le importaba nada la realidad de las cosas, sino su multiplicidad y lo infinito de las líneas; de modo que pintó campos azules y ciudades rojas y caballeros vestidos con armaduras negras en caballos de ébano que tienen llamas en la boca y lanzas dirigidas como rayos de luz hacia todos los puntos del cielo. Y acostumbraba dibujar mazocchi, que son círculos de madera cubiertos por un paño que se colocan en la cabeza, de manera que los pliegues de la tela que cuelga enmarquen todo el rostro. Uccello los pintó puntiagudos, otros cuadrados, otros con facetas con forma de pirámides y de conos, según todas las apariencias de la perspectiva, y tanto más cuanto que encontraba un mundo de combinaciones en los repliegues del mazocchio. Y el escultor Donatello le decía: "¡Ah, Paolo, desdeñas la sustancia por la sombra!".
Pero el Pájaro continuaba su obra paciente y agrupaba los círculos y dividía los ángulos, y examinaba a todas las criaturas bajo todos sus aspectos, e iba a pedir la interpretación de los problemas de Euclides a su amigo el matemático Giovanni Manetti; luego se encerraba y cubría sus pergaminos y sus tablas con puntos y curvas. Se consagró perpetuamente al estudio de la arquitectura, en lo cual se hizo ayudar por Filippo Brunelleschi; pero no lo hacía con la intención de construir. Se limitaba a observar la dirección de las líneas, desde los cimientos hasta las cornisas, y la convergencia de las rectas en sus intersecciones, y cómo las bóvedas cerraban en sus claves, y la reducción en abanico de las vigas de techo que parecía unirse en la extremidad de las largas salas. Representaba también todos los animales y sus movimientos y los gestos de los hombres con el propósito de reducirlos a líneas simples.
Después, a semejanza del alquimista que se inclinaba sobre las mezclas de metales y órganos y que escudriñaba su fusión en el hornillo en busca de oro, Uccello volcaba todas las formas en el crisol de las formas. Las reunía, las combinaba y las fundía, con el propósito de obtener su transmutación en la forma simple de la cual dependen todas las otras. Fue por esto que Paolo Uccello vivió como un alquimista en el fondo de su pequeña casa. Creyó que podría convertir todas las líneas en un solo aspecto ideal. Quiso concebir el universo creado tal como se reflejaba en el ojo de Dios, que ve surgir todas las figuras de un centro complejo. Alrededor de él vivían Ghiberti, della Robbia, Brunelleschi, Donatello, cada uno de ellos orgulloso y dueño de su arte, burlándose del pobre Uccello y de su locura por la perspectiva, apiadándose de su casa llena de arañas, vacía de provisiones. Pero Ucello estaba más orgulloso todavía. Con cada nueva combinación de líneas esperaba haber descubierto el modo de crear. La imitación no era la finalidad que se había fijado, sino el poder de desarrollar soberanamente todas las cosas, y la extraña serie de capuchas con pliegues le parecía más reveladora que las magníficas figuras de mármol del gran Donatello.
Así vivía el Pájaro y su cabeza pensativa estaba envuelta en su capa; y no se fijaba en lo que comía ni en lo que bebía y se parecía por entero a un ermitaño. Y sucedió que en un prado, junto a un círculo de viejas piedras hundidas entre la hierba, vio un día a una muchacha que reía, con la cabeza ceñida por una guirnalda. Llevaba un largo vestido delicado, sostenido en la cintura por una cinta descolorida, y sus movimientos eran elásticos como los tallos que doblaba. Su nombre era Selvaggia y le sonrió a Uccello. Él notó la inflexión de su sonrisa. Y cuando ella lo miró, vio todas las pequeñas líneas de sus pestañas y los círculos de sus pupilas y la curva de sus párpados y los entrelazamientos sutiles de sus cabellos y en su mente hizo adoptar a la guirnalda que ceñía su frente una multitud de posiciones. Pero Selvaggia no supo nada de eso, porque tenía solamente trece años. Ella tomó a Uccello de la mano y lo amó. Era la hija de un tintorero de Florencia y su madre había muerto. Otra mujer había ido a la casa y había pegado a Selvaggia. Uccello la llevó a la suya.
Selvaggia permanecía en cuclillas todo el día frente a la muralla en la cual Uccello trazaba las formas universales. Jamás comprendió por qué prefería contemplar líneas derechas y líneas arqueadas a mirar la tierna figura que se tendía hacia él. A la noche, cuando Brunelleschi o Manetti iban a estudiar con Uccello, ella se dormía, después de medianoche, al pie de las rectas entrecruzadas, en el círculo de sombra que se extendía bajo la lámpara. A la mañana, se despertaba antes que Uccello y se alegraba porque estaba rodeada por pájaros pintados y animales de color. Uccello dibujó sus labios y sus ojos y sus cabellos y sus manos y fijó todas las actitudes de su cuerpo; pero no hizo su retrato, como hacían los otros pintores que amaban a una mujer. Porque el Pájaro no conocía la alegría de limitarse a un individuo; no permanecía nunca en un mismo lugar; quería planear, en su vuelo, por encima de todos los lugares. Y las formas de las actitudes de Selvaggia fueron arrojadas al crisol de las formas, con todos los movimientos de los animales y las líneas de las plantas y de las piedras y los rayos de la luz y las ondulaciones de los vapores terrestres y de las olas del mar. Y sin acordarse de Selvaggia, Uccelle parecía permanecer eternamente inclinado sobre el crisol de las formas.
A todo esto no había nada que comer en la casa de Uccello. Selvaggia no se atrevía a decírselo a Donatello ni a los otros. Calló y murió. Uccello representó la rigidez de su cuerpo y la unión de sus pequeñas manos flacas y la línea de sus pobres ojos cerrados. No supo que estaba muerta, así como no había sabido si estaba viva. Pero arrojó sus nuevas formas entre todas aquellas que había reunido.
El Pájaro se hizo viejo y nadie comprendía más sus cuadros. No se veía en ellos sino una confusión de curvas. Ya no se reconocía ni la tierra, ni las plantas, ni los animales, ni los hombres. Hacía largos años que trabajaba en su obra suprema, que ocultaba a todos los oíos. Debía abarcar todas sus búsquedas y ser, en su concepción, la imagen de ellas. Era Santo Tomás incrédulo, palpando la llaga de Cristo. Uccello terminó su cuadro a los ochenta años. Llamó a Donatello y lo descubrió piadosamente ante él. Y Donatello exclamó: "¡Oh, Paolo, cubre tu cuadro!". El Pájaro interrogó al gran escultor, pero éste no quiso decir nada más. De modo que Uccello supo que había consumado el milagro. Pero Donatello no había visto sino una madeja de líneas.
Y algunos años más tarde se encontró a Paolo Uccello muerto de agotamiento en su camastro. Su rostro estaba radiante de arrugas. Sus ojos estaban fijos en el misterio revelado. Tenía en su mano, estrictamente cerrada, un pequeño redondel de pergamino lleno de entrelazamientos que iban del centro a la circunferencia y que volvían de la circunferencia al centro.
NICOLÁS LOYSELEUR, Juez
Nació el día de la Asunción y fue devoto de la Virgen. Era costumbre en él invocarla en todas las circunstancias de su vida y no podía oír su nombre sin que los ojos se le llenaran de lágrimas. Después de haber estudiado en una pequeña boardilla de la rué Saint-Jacques bajo la férula de un clérigo flaco, en compañía de tres niños que mascullaban el Donado y los salmos de la Penitencia, aprendió laboriosamente la lógica de Okam. Así llegó muy pronto a ser bachiller y maestro en artes. Las venerables personas que lo instruían notaron en él una gran dulzura y una unción encantadora. Tenía labios gruesos de los que se deslizaban palabras de adoración. Tan pronto como obtuvo su bachillerato en teología la Iglesia puso sus ojos en él. Ofició primero en la diócesis del obispo de Beauvais, quien supo de sus cualidades y se valió de él para avisar a los ingleses que asediaban Chartres sobre ciertos movimientos de los capitanes franceses. Cuando tuvo más o menos treinta y cinco años de edad, se lo hizo canónigo de la catedral de Rúan. Allí fue buen amigo de Jean Bruillot, canónigo y sochantre, con quien salmodiaba bellas letanías en honor de María.
A veces le reprochaba a Nicole Coppequesne, que estaba en su capítulo, su enojosa predilección por santa Anastasia. Nicole Coppequesne no se cansaba nunca de admirar el hecho de que una muchacha tan sensata hubiese encantado a un prefecto romano hasta el punto de hacer que se enamorara, en una cocina, de las marmitas y calderos, a los que besaba con fervor; y tanto como que, con el rostro todo ennegrecido, volvióse parecido a un demonio. Pero Nicolás Loyseleur le demostraba cuan superior había sido el poder de María al devolverle la vida a un monje ahogado. Era un monje lúbrico, pero que nunca había omitido reverenciar a la Virgen. Una noche, cuando se levantaba para acudir a sus malas acciones, tuvo la precaución, al pasar por delante del altar de Nuestra Señora, de hacer una genuflexión y saludarla. Su lubricidad hizo que aquella noche se ahogara en el río. Pero los demonios no alcanzaron a llevárselo y cuando los monjes sacaron su cuerpo del agua, al día siguiente, volvió a abrir los ojos, reanimado por la graciosa María. "¡Ah! esta devoción es un remedio selecto –suspiraba el canónigo– y una venerable y discreta persona como usted, Coppequesne, debería sacrificar por ella el amor a Anastasia."
La gracia persuasiva de Nicolás Loyseleur no fue de ningún modo olvidada por el obispo de Beauvais cuando comenzó a instruir en Rúan el proceso de Juana la Lorenesa. Nicolás vistió hábitos cortos, laicos y, con su tonsura oculta bajo una capucha, se hizo introducir en la pequeña celda redonda, debajo de una escalera, donde estaba encerrada la prisionera.
–Juanita –dijo, permaneciendo en la sombra– me parece que es Santa Catalina quien me envía a ti.
–Pero en nombre de Dios, ¿quién es usted, entonces? –dijo Juana.
–Un pobre zapatero de Greu –dijo Nicolás– ¡ay! de nuestro desgraciado país; y los "gotones" me han prendido como a ti, hija mía. ¡Quiera el cielo derramar sus loas en ti! Te conozco bien, sí; te vi una y otra vez cuando ibas a orar a la muy santa Madre de Dios en la iglesia de Santa María de Bermont. Y contigo con frecuencia oí las misas de nuestro buen cura Guillaume Front. Ay, ¿recuerdas acaso a Jean Moreau y a Jean Barre de Neufcháteau? Son mis amigos.
Entonces Juana lloró.
–Juanita, ten confianza en mí –dijo Nicolás–. Me ordenaron clérigo cuando era niño. Y fíjate, aquí está la tonsura. Confiésate, hija mía, confiésate con toda libertad, pues yo soy amigo de nuestro gracioso rey Carlos.
–Me confesaré de muy buena gana con usted, amigo mío –dijo la buena Juana.
A todo esto, se había hecho un agujero en la muralla y afuera, en un peldaño de la escalera, Guillaume Manchón y Bois-Guillaume escribían la minuta de la confesión. Y Nicolás Loyseleur dijo:
–Juanita, persiste en tus palabras y sé constante: los ingleses no se atreverán a hacerte daño.
Al otro día Juana compareció ante los jueces. Nicolás Loyseleur se había colocado con un notario al abrigo de una ventana, detrás de una cortina de sarga, con el propósito de dar cabida sólo a las acusaciones y pasar por alto los descargos. Pero los otros dos escribanos protestaron. Cuando Nicolás reapareció en la sala le hizo furtivas señas a Juana para que no pareciese sorprendida y asistió con seriedad al interrogatorio.
El 9 de mayo, opinó en la gran torre del castillo que los atormentamientos eran urgentes.
El 12 de mayo, los jueces se congregaron en la casa del obispo de Beauvais con la finalidad de deliberar acerca de si era útil someter a Juana a la tortura. Guillaume Erart pensaba que no valía la pena, pues ya había material bastante amplio y sin tortura. El abogado Nicolás Loyseleur dijo que le parecía que como medicina para su alma, sería bueno que se le diese tormento; pero su consejo no prevaleció.
El 24 de mayo Juana fue llevada al cementerio de Saint-Ouen, donde se la hizo subir a un patíbulo de yeso. Encontró al lado de ella a Nicolás Loyseleur, quien le hablaba al oído en tanto que Guillaume Erart le predicaba. Cuando se la amenazó con el fuego se puso blanca; mientras la sostenía, el canónigo guiñó el ojo a los jueces y dijo: "Abjurará". Le llevó la mano para que marcara con una cruz y un redondel el pergamino que se le tendía. Después la acompañó hasta debajo de una pequeña puerta baja y le acarició los dedos.
–Mi Juanita –le dijo– ha sido esta una buena jornada para ti; así lo quiera Dios. Has salvado tu alma. Juana, ten confianza en mí, porque si tú lo quieres, serás liberada. Acepta tus vestimentas de mujer; haz todo cuanto se te ordene; de otra manera, estarás en peligro de muerte. Pero si haces lo que te digo, serás salvada, habrá para ti mucho de bueno y no sufrirás ningún daño; y estarás bajo el poder de la Iglesia.
El mismo día, después de cenar, fue a verla en su nueva prisión. Era una habitación mediana del castillo a la que se llegaba por ocho peldaños. Nicolás se sentó en el lecho al lado del cual había un gran madero atado a una cadena de hierro.
–Juanita –le dijo– ya ves cuan grande ha sido la misericordia que Dios y Nuestra Señora tuvieron hoy para contigo, pues te han acogido en la gracia y misericordia de nuestra Santa Madre Iglesia; habrá que obedecer muy humildemente las sentencias y ordenanzas de los jueces y personas eclesiásticas, abandonar tus antiguas imaginaciones y no insistir en ellas, sin lo cual la Iglesia te abandonará para siempre. Ten, aquí tienes honestas vestimentas de mujer decente; Juanita, ten mucho cuidado con ellas; y haz que te rapen en seguida esos cabellos que te estoy viendo y que están cortados en redondo.
Cuatro días después, Nicolás se deslizó a la noche en la pieza de Juana y le robó la camisa y la falda que le había dado. Cuando se le anunció que había vuelto a vestir sus ropas de hombre dijo: "Ay, es relapsa y ha caído muy hondo en el mal!"
Y en la capilla del arzobispado repitió las palabras del doctor Gilles de Duremort:
–Nosotros, jueces, no podemos hacer menos que declarar a Juana hereje y abandonarla a la justicia secular rogando a ésta que sea benévola con ella.
Antes de que la llevasen al melancólico cementerio, fue a exhortarla en compañía de Jean Toutmouillé.
–Oh, Juanita –le dijo– no ocultes más la verdad; ahora tienes que pensar sólo en la salvación de tu alma. Hija mía, créeme, dentro de un momento, en la asamblea, humíllate y haz, de rodillas, pública confesión. Que sea pública, Juanita, humilde y pública, como medicina para tu alma.
Y Juana le rogó que se lo recordase por temor a no atreverse a hacerlo delante de tanta gente.
Se quedó para verla quemar. Fue entonces cuando se manifestó visiblemente su devoción por la Virgen. Tan pronto como oyó las imploraciones de Juana a Santa María, comenzó a derramar cálidas lágrimas. Tanto lo conmovía el nombre de Nuestra Señora. Los soldados ingleses creyeron que se apiadaba y lo abofetearon y lo persiguieron con la espada en alto. Si el conde de Warwick no hubiese tendido su mano sobre él, lo degollaban. Montó penosamente un caballo del conde y huyó.
Durante largas jornadas anduvo errante por los caminos de Francia, no atreviéndose a volver a Normandía y temiendo a la gente del rey. Por fin llegó a Basilea. En el puente de madera, entre las casas puntiagudas, cubiertas con tejas estriadas en ojivas y los pimenteros azules y amarillos, de pronto se sintió deslumbrado ante la luz del Rin; creyó que se ahogaba, como el monje lúbrico, en medio del agua verde que se arremolinaba en sus ojos; la palabra María se ahogó en su garganta y murió con un sollozo.
KATHERINE LA ENCAJERA, Muchacha de la vida
Nació hacia mediados del siglo quince, en la calle de la Parcheminerie, cerca de la calle Saint-Jacques, un invierno en que hizo tanto frío que los lobos corrieron por la nieve a través de París. Una anciana, que tenía la nariz roja bajo su caperuza, la recogió y la crió. Y primero jugó bajo los portales con Perrenette, Guillemette, Ysabeau y Jehaneton, quienes vestían pequeñas faldas y empapaban sus manitos enrojecidas en los arroyos para atrapar pedazos de hielo. También miraban a los que trampeaban a los pasantes en el juego de tablas que se llama Saint-Merry. Y desde abajo de los saledizos atisbaban las tripas en sus baldes y las largas salchichas bamboleantes y los grandes ganchos de hierro en los que los carniceros cuelgan los cuartos de res. Por Saint Benoit le Bétourné, donde están las escribanías, oían rechinar las plumas y soplaban las velas en las narices de los clérigos, al anochecer, por los tragaluces de las boticas. En el Petit Pont se burlaban de las vendedoras de arenques y escapaban rápidamente hacia la plaza Maubert, a esconderse en los recovecos de la calle de las Trois-Portes; después, sentadas en los bordes de la fuente, parloteaban hasta que caía la bruma de la noche.
Así pasó la primera juventud de Katherine, antes de que la anciana le enseñase a sentarse frente a un pequeño cojín de encaje y a entrecruzar pacientemente los hilos de todas las bobinas. Más tarde se dedicó a su oficio, así como Jehanneton se hizo sombrerera, Perrenette lavandera e Isabeau guantera y Guillemette, la más feliz, salchichera, con su pequeño rostro carmesí que relucía como si hubiese sido frotado con sangre de cerdo fresca. Aquellos que habían jugado al Saint-Merry ya encaraban otras empresas; algunos estudiaban en la montaña Sainte-Genevieve, otros barajaban naipes en el Trou-Perrette, otros entrechocaban jarros de vino de Aunis en la Pomme de Pin y otros reñían en la taberna de la Grosse Margot; y al llegar el mediodía se los veía en la entrada de la taberna, en la calle de los Féves, y al llegar la medianoche salían por la puerta de la calle de los Juifs. Pero Katherine entrelazaba los hilos de su encaje y las noches de verano tomaba el sereno en el banco de la iglesia, donde estaba permitido reír y charlar.
Katherine llevaba una camiseta de tela cruda y una sobrevesta de color verde; la trastornaban los adornos y a nada odiaba tanto como al rodete que distingue a las muchachas que no son de noble linaje. Le gustaban también las monedas de plata, los "blancos" y sobre todo los escudos de oro. Fue esto lo que la hizo juntarse con Casin Cholet, sargento de vara del Chátelet; al amparo de su oficio, no era poco el dinero que éste ganaba. A menudo ella cenó en su compañía en la hostería de la Mulé, en frente de la iglesia de los Mathurins; y después de cenar, Casin Cholet iba a cazar gallinas del otro lado de los fosos de París. Las traía bajo su gran tabardo y las vendía muy bien a la Machecroue, viuda de Arnoul, hermosa vendedora de aves de la puerta del Petit Chátelet.
Y pronto Katherine dejó su oficio de encajera; la anciana de la nariz roja ya se pudría en el osario de los Innocents. Casin Cholet encontró para su amiga una piecita baja cerca de las Trois Pucelles y allí iba a verla al caer la tarde. No le prohibía que se mostrara en la ventana con los ojos ennegrecidos con carboncillo y las mejillas untadas con albayalde; y todos los jarros, tazas y platos con frutas en los cuales Katherine da de beber y comer a todos aquellos que pagan bien, fueron robados en la Chaire, o en los Cygnes o en el hotel del Plat d'Etain. Casin Cholet desapareció un día en que había empeñado el vestido y el cintillo de Katherine en las Trois Lavandiéres. Sus amigos dijeron a la encajera que había sido azotado amarrado a la culata de una carreta y echado de París, por orden del preboste, por la puerta Baudoyer. No lo volvió a ver nunca. Y sola, ya sin ánimos para ganar dinero, se hizo muchacha de la vida y vivió en todas partes.
Primero esperó en las puertas de las hosterías y los que la conocían la llevaban detrás de los muros, al pie del Chátelet, o contra el colegio de Navarre; después, cuando hizo demasiado frío, una vieja complaciente la hizo entrar en una casa de baños cuya patrona le dio abrigo. Allí vivió en una pieza de piedra alfombrada con juncos verdes. Se le dejó su nombre de Katherine la Encajera, aunque ya no hiciese más encaje. A veces le dejaban ir a pasearse por las calles, con la condición de que volviese a la hora en que la gente acostumbra ir a los baños. Y Katherine deambulaba por delante de las tiendas de la guantera y la sombrerera y muchas veces se quedó mucho tiempo envidiando el rostro rubicundo de la salchichera, que reía entre sus carnes de cerdo. Después volvía a los baños, que al llegar el crepúsculo la patrona alumbraba con candelas que ardían rojas y que se derretían pesadamente detrás de los vidrios negros.
Por fin Katherine se cansó de vivir encerrada en una pieza cuadrada y se fue por los caminos. Y desde entonces no fue más parisiense ni encajera; y sí como una de aquellas que merodean por los alrededores de las ciudades de Francia, sentadas en las piedras de los cementerios, para dar placer a los que pasan. Esas muchachas no tienen otro nombre que aquel que conviene a su rostro, y Katherine tuvo el nombre de Hocico. Iba por los prados, y a la noche, acechaba a orillas de los caminos, y se veía su mohín blanco entre las moreras de los setos. Hocico aprendió a aguantar el terror nocturno en medio de los muertos, cuando sus pies tiritaban al rozar las tumbas. No más monedas de plata, no más "blancos", no más escudos de oro; vivía pobremente de pan y de queso y de su escudilla de agua. Tuvo amigos desdichados que le susurraban de lejos: "¡Hocico, Hocico!"; y ella los amó. Su más grande tristeza era oír las campanas de las iglesias y de las capillas; entonces Hocico se acordaba de las noches de junio, cuando se había sentado, con sobrevesta verde, en los bancos de los soportales santos. Era en los tiempos en que envidiaba los atavíos de las señoritas; ahora ya no le quedaba rodete ni caperuza. Con la cabeza descubierta, esperaba su pan, apoyada en una losa áspera. Y añoraba las velas rojas de los baños sumida en la noche del cementerio, y los juncos verdes de la pieza cuadrada metida en el limo espeso en el cual se hundían sus pies.
Una noche, un rufián que se las daba de hombre de guerra cortó la garganta de Hocico para robarle el cinturón. Pero no encontró en él ninguna bolsa.
ALAIN EL GENTIL, Soldado
Sirvió al rey Carlos VII desde la edad de doce años, como arquero, después de que gente de guerra se lo llevara consigo del llano país de Normandía. Y se lo llevaron de esta manera. Mientras se incendiaba las granjas, se desollaba las piernas de los labradores a cuchillazos y se volteaba a las muchachas en catres de tijera, desvencijados, el pequeño Alain se había acurrucado en una vieja pipa de vino desfondada a la entrada del lagar. La gente de guerra volcó la pipa y encontró un muchachito. Se lo llevaron con sólo su camisa y su atrevido brial. El capitán hizo que le dieran un pequeño jubón de cuero y un viejo capuchón que provenía de la batalla de Saint Jacques. Perrin Godin le enseñó a tirar con el arco y a clavar con limpieza su saeta en el blanco. Pasó de Bordeaux a Angouléme y del Poitou a Bourges, vio Saint Pourcaín, donde estaba el rey, franqueó los lindes de Lorraine, visitó a Toul, volvió a Picardie, entró en Flandres, atravesó Saint Quentin, dobló hacia Normandie, y durante veintitrés años recorrió Francia en compañía armada, tiempo en el cual conoció al inglés Jehan Poule-Cras, por quien supo cuál era la manera de jurar por Godon, a Chiquerello el Lombardo, quien le enseñó a curar el fuego de San Antonio y a la joven Ydre de Laon, de quien aprendió cómo debía bajarse las bragas.
En Ponteau de Mer su compañero Bernard d'Anglades lo persuadió de que se pusieran fuera de la ordenanza real, asegurándole que los dos se darían la gran vida embaucando a los crédulos con los dados trucados que llaman "cargados". Lo hicieron, sin desprenderse de sus arreos militares, y fingían que jugaban, en la linde del cementerio, junto a los muros, en un tamboril robado. Un mal sargento del juez eclesiástico, Pierre Empongnart, hizo que le enseñaran las sutilezas de su juego y les dijo que no tardarían en ser prendidos, pero que entonces debían jurar con osadía que eran clérigos, para escapar así de la gente del rey y reclamar la justicia de la Iglesia, y para ello, raparse la coronilla y deshacerse con prontitud, en caso de necesidad, de sus gorgueras hechas jirones y sus mangas de color. El mismo los tonsuró con las tijeras consagradas y les hizo mascullar los siete Salmos y el versículo Dominus pars. Después, cada uno tiró por su lado, Bernard con Bietrix la Claviére y Alain con Lorenete la Chandeliére.
Como Lorenete quería una sobrevesta de paño verde, Alain acechó la taberna del Cheval Blanc en Lisieux, donde habían bebido un jarro de vino. Volvió a la noche por el jardín, hizo un agujero en el muro con su jabalina, entró en la sala donde encontró siete escudillas de estaño, un capuchón rojo y una sortija de oro. Jaquet le Grand, ropavejero de Lisieux se las cambió muy bien por una sobrevesta como la que deseaba Lorenete.
En Bayeux, Lorenete se alojó en una pequeña casa pintada donde se decía que estaban los baños de las mujeres, y la patrona de los baños no pudo menos que reír cuando Alain el Gentil fue a buscarla para llevársela. Lo condujo hasta la puerta empuñando una vela y con una gran piedra en la otra mano, en tanto le preguntaba si no tenía ganas de que se la pasara por el hocico para hacerle ver lo rica que era. Alain huyó y en su huida volcó la vela y arrancó del dedo a la buena mujer lo que le pareció una sortija preciosa; pero sólo era de cobre dorado, con una gran piedra rosada de fantasía.
Después Alain anduvo errante y en Maubusson encontró, en la hostería del Papegaut, a Karandas, su compañero de armas, quien estaba comiendo mondongo con otro hombre llamado Jehan Petit.
Karandas llevaba aún su corcesca y Jehan le Petit tenía una bolsa con sus agujetas colgada de su cinturón. La hebilla del cinturón era de plata fina. Después de haber bebido, acordaron los tres ir a Senlis por el bosque. Se pusieron en camino a la tarde y cuando estuvieron en la espesura de la floresta, sin luz, Alain el Gentil fue quedándose atrás. Jehan le Petit caminaba adelante. Y en la obscuridad Alain le clavó con fuerza su jabalina entre los hombros, mientras que Karandas le hundía su corcesca en la cabeza. Cayó de bruces y Alain, a horcajadas en él, le cortó la garganta con su daga, de lado a lado. Después le rellenaron el pescuezo con hojas secas, para que no hubiese un charco de sangre en el camino. La luna apareció en un claro. Alain cortó la hebilla del cinturón y desanudó las agujetas de la bolsa, en la cual había dieciséis monedas de oro y treinta y seis cobres. Guardó las monedas, arrojó la bolsa con los cobres a Karandas, por el trabajo, con la jabalina en alto. Allí se separaron el uno del otro, en medio del claro, Kararidas jurando por la sangre de Dios.
Alain el Gentil no se atrevió a tocar Senlis y volvió dando rodeos a la ciudad de Ruán. Cuando despertaba, ya pasada la noche, al pie de un seto florido, se vio rodeado por gente de a caballo que le ató las manos y lo condujo a la prisión. Cerca de la portezuela se escabulló por detrás de la grupa de un caballo y corrió a la iglesia de Saint Patrice, donde se instaló junto al altar mayor. Los sargentos no pudieron pasar del atrio. Alain, ya inmune, recorrió con libertad la nave y el coro, vio hermosos cálices de rico metal y vinajeras buenas para fundir. Y la noche siguiente, tuvo como compañeros a Denisot y Marignon, rateros como él. Marignon tenía una oreja cortada. Lo único que sabían era comer. Envidiaban a las lauchitas que andaban por ahí y que anidaban entre las losas y engordaban royendo mendrugos de pan sagrado. A la tercera noche debieron salir, mordidos por el hambre. La gente de Justicia los apresó y Alain, quien vociferaba que era clérigo, había olvidado arrancarse sus mangas verdes.
En seguida pidió ir al retrete, descosió su jubón y hundió las mangas entre la basura; pero los hombres de la prisión advirtieron al preboste. Vino un barbero para afeitar por completo la cabeza de Alain el Gentil para borrarle la tonsura. Los jueces rieron del pobre latín de sus salmos. En vano juró que un obispo lo había confirmado con una palmada cuando tenía diez años; no pudo llegar al final de los padrenuestros. Se le hizo dar tormento como a lego, primero en el potro pequeño, luego en el grande. Al fuego de las cocinas de la prisión confesó sus crímenes, con los miembros descalabrados por los tirones de las cuerdas y con la garganta deshecha. El lugarteniente del preboste pronunció la sentencia en ese mismo lugar. Fue atado a la carreta, arrastrado hasta la horca y colgado. Su cuerpo se tostó al sol. El verdugo se quedó con el jubón, con sus mangas descosidas y con un hermoso capuchón de paño fino, con forro de marta, que había robado en una buena hostería.
GABRIEL SPENSER, Actor
Su madre fue una muchacha, llamada Flum, que tenía un saloncito de planta baja al fondo de Rottenrow, en Pickedhatch. Un capitán, con los dedos cargados de alhajas de cobre y dos galanes que vestían jubones amplios, iban a verla después de cenar. Albergaba a tres muchachitas cuyos nombres eran Poli, Dolí y Molí, qué no podían soportar el olor del tabaco. Por eso subían con frecuencia a meterse en cama, y amables gentilhombres las acompañaban, después de haber bebido un vaso de vino de España tibio, para disipar el vaho de las pipas. El pequeño Gabriel se quedaba acurrucado bajo la campana de la chimenea mirando asarse las manzanas que se echaban en los jarros de cerveza. También iban actores de muy diversa apariencia. No se atrevían a aparecer por las grandes tabernas a las que iban las compañías en cartel. Algunos hablaban con el estilo de la fanfarronada, otros farfullaban como idiotas. Acariciaban a Gabriel, quien aprendió de ellos versos quebrados de tragedia y bromas rústicas de escena. Se le dio un pedazo de paño carmesí, con bordes de oro descoloridos, una máscara de terciopelo y un viejo puñal de madera. Así se pavoneaba, solo, delante del hogar, blandiendo un tizón como si fuera una antorcha; y su madre Flum balanceaba su triple papada por la admiración que sentía por su hijo precoz.
Los actores lo llevaron al Rideau Vert, en Shoreditch, donde tembló ante los accesos de rabia del pequeño comediante que echaba espuma al vociferar el papel de Jeronymo. Ahí se veía también al viejo rey Leir, con su barba blanca desgarrada, arrodillándose para pedir perdón a su hija Cordelia; un clown imitaba las locuras de Tarleton y otro envuelto con una sábana aterrorizaba al príncipe Amlet. Sir John Old-castle hacía reír a todo el mundo con su gran barriga, sobre todo cuando tomaba de la cintura a la patrona, la que le toleraba que arrugase el pico de su cofia y deslizase sus gordos dedos en la bolsa de bucarán que llevaba atada a su cintura. El Loco cantaba canciones que el Idiota no comprendía nunca y un clown con gorro de algodón pasaba la cabeza a cada momento por un agujero del telón, en el fondo del tablado, para hacer morisquetas. Había también un juglar con dos monos y un hombre vestido de mujer que, se le ocurría a Gabriel, se parecía a su madre Flum. Al terminar las obras, los despabiladores acudían para ponerle una toga de gros azul y gritaban que iban a llevarlo a Bridewell.
Cuando Gabriel tuvo quince años los actores del Rideau Vert notaron que era hermoso y delicado y que podría representar los papeles de mujeres y de doncellas. Plum le peinó sus cabellos negros que llevaba echados hacia atrás; tenía la piel muy fina, los ojos grandes, las cejas altas, y Plum le había perforado las orejas para colgar de ellas dos falsas perlas dobles. Entró entonces en la compañía del duque de Nottingham y le hicieron trajes de tafetán y de damasco, con lentejuelas, paño de plata y paño de oro, blusas con lazos y pelucas de cáñamo con largos rizos. Le enseñaron a pintarse en la sala de ensayos. En un principio se ruborizó cuando subió al tablado; después respondió con mohines a las galanterías. Poli, Dolí y Molí, a quienes Flum llevó, muy agitada, dijeron con grandes risas que era exactamente una mujer y quisieron desvestirlo después de la representación. Lo llevaron a Picked-hatch y su madre le hizo poner uno de sus vestidos para mostrárselo al capitán, quien se deshizo en cumplidos burlones y fingió ponerle en el dedo un tosco anillo dorado con un carbunclo de vidrio engastado.
Los mejores camaradas de Gabriel Spenser eran William Bird, Edward Juby y los dos Jeffes. Estos decidieron, un verano, ir a actuar en aldeas del campo con actores errantes. Viajaron en un coche cubierto por una lona, donde dormían de noche. En el camino de Hammersmith, una noche, vieron salir de la cuneta a un hombre que les encañonó con una pistola.
–¡Su dinero! –dijo–. Soy Gamaliel Ratsey, por la gracia de Dios ladrón de grandes caminos y no me gusta esperar.
A lo cual los dos Jeffes respondieron gimiendo:
–No tenemos nada de dinero, vuestra merced; sólo esas lentejuelas de cobre y esas piezas de camelote teñido. Somos pobres actores, errantes igual que su señoría.
–¡Actores! –exclamó Gamaliel Ratsey–. Eso sí que es admirable. No soy un ratero ni un pillo y soy amigo de los espectáculos. Si no sintiese un cierto respeto por el viejo Derrick que se las arreglaría muy bien para arrastrarme hasta la escalera y hacerme bambolear la cabeza, no me apartaría de las orillas del río, ni de las alegres tabernas con banderas donde vosotros, mis gentilhombres, acostumbráis desplegar tanto ingenio. Sed, pues, bienvenidos. La noche es bella. Levantad vuestro tablado y representad vuestro mejor espectáculo. Gamaliel Ratsey os escuchará. No es nada común. Podréis contarlo.
–Eso nos va a costar unas velas –dijeron con timidez los dos Jeffes.
–¿Velas? –dijo Gamaliel majestuoso–. ¿Qué habláis de velas? Yo soy aquí el rey Gamaliel, como Isabel es reina en la ciudad. Y como un rey he de trataros. He aquí cuarenta chelines.
Los actores descendieron, temblorosos.
–Lo que Su Majestad guste –dijo Bird–. ¿Qué hemos de representar?
Gamaliel reflexionó y miró a Gabriel.
–A fe mía –dijo– una hermosa obra para esta señorita y bien melancólica. Debe de estar encantadora como Ofelia. Hay flores de digital aquí al lado, verdaderos dedos de muerto. Amlet, eso es lo que quiero. Me gustan bastante los caprichos de esa composición. Si no fuera Gamaliel, con mucho gusto representaría a Amlet. Bueno, vamos; ¡y no os equivoquéis en los asaltos de esgrima, mis excelentes troyanos, mis valientes corintios!
Se encendieron los faroles. Gamaliel presenció el drama con mucha atención. Cuando hubo concluido, dijo a Gabriel Spenser.
–Hermosa Ofelia, os dispenso del cumplido. Podéis partir, actores del rey Gamaliel. Su Majestad está satisfecha.
Después desapareció en las sombras.
Cuando el coche se ponía en marcha, al alba, se lo vio de nuevo, en medio del camino y empuñando la pistola.
–Gamaliel Ratsey, ladrón de grandes caminos –dijo– viene a recuperar los cuarenta chelines del rey Gamaliel. Vamos, rápido. Gracias por el espectáculo. Decididamente, los caprichos de Amlet me gustan infinitamente. Hermosa Ofelia, a vuestros pies.
Los dos Jeffes, que eran quienes guardaban el dinero, tuvieron que dárselo por fuerza. Gamaliel saludó y partió al galope.
Después de esta aventura, la compañía volvió a Londres. Se contó que un ladrón había estado a punto de secuestrar a Ofelia con su vestido y su peluca. Una muchacha llamada Pat King, que iba con frecuencia al Rideau Vert, afirmó que aquello no la sorprendía para nada. Tenía la cara gorda y la cintura redonda. Flum la invitó para que conociera a Gabriel. Le pareció muy mono y lo besó con ternura. Después volvió con frecuencia. Pat era amiga de un obrero Iadrillero a quien su trabajo fastidiaba y que ambicionaba actuar en el Rideau Vert. Se llamaba Ben Jonson, y estaba muy orgulloso de su educación, pues era clérigo y tenía algunos conocimientos de latín. Era un hombre grande y cuadrado, con costurones de escrófulas, y tenía el ojo derecho más arriba que el izquierdo. Era su voz fuerte y tonante. Ese coloso había sido soldado en los Países Bajos. Siguió a Pat King, tomó a Gabriel por la piel del pescuezo y lo arrastró hasta los campos de Hoxton, donde el pobre Gabriel tuvo que hacerle frente, con una espada en la mano. Flum le había deslizado a escondidas una hoja diez pulgadas más larga. Se la clavó en el brazo a Ben Jonson. Gabriel cayó con un pulmón atravesado. Murió en la hierba. Flum corrió a buscar a los condestables. Flum esperaba que lo colgaran. Pero él recitó sus salmos en latín, probó que era clérigo, y sólo se le marcó la mano con un hierro al rojo.
POCAHONTAS, Princesa
Pocahontas era la hija del rey Powhatan, el que reinaba sentado en un trono hecho como para servir de cama y cubierto con un gran manto de pieles de mapache cosidas de las cuales pendían todas sus colas. Fue criada en una casa alfombrada con esteras, entre sacerdotes y mujeres que tenían la cabeza y los hombros pintados de rojo vivo y que la entretenían con mordillos de cobre y cascabeles de serpiente. Namontak, un servidor fiel, velaba por la princesa y organizaba sus juegos. A veces la llevaban a la floresta, junto al gran río Rappahanok, y treinta vírgenes desnudas bailaban para distraerla. Estaban pintadas de diversos colores y ceñidos por hojas verdes, llevaban en la cabeza cuernos de macho cabrío, y una piel de nutria en la cintura y, agitando mazas, saltaban alrededor de una hoguera crepitante. Cuando la danza terminaba, desparramaban las brasas y llevaban a la princesa de regreso a la luz de los tizones.
En el año 1607 el país de Pocahontas fue turbado por los europeos. Gentilhombres arruinados, estafadores y buscadores de oro, fueron a acostar en las orillas del Potomac y construyeron chozas de tablas. Les dieron a las chozas el nombre de Jamestown y llamaron a su colonia Virginia. Virginia no fue, por esos años, sino un miserable pequeño fuerte construido en la bahía de Chesapeake, en medio de los dominios del gran rey Powhatan. Los colonos eligieron para presidente al capitán John Smith, quien en otros tiempos había corrido aventuras hasta por tierra de turcos. Deambulaban por las rocas y vivían de los mariscos del mar y del poco trigo que podían obtener en el tráfico con los indígenas.
Al principio fueron recibidos con gran ceremonia. Un sacerdote salvaje tocó ante ellos una flauta de caña; alrededor de sus cabellos anudados llevaba una corona de pelos de gamo teñida de rojo y abierta como una rosa. Su cuerpo estaba pintado de carmesí, su rostro de azul; y tenía la piel salpicada de lentejuelas de plata nativa. Así, con la faz impasible, se sentó en una estera y fumó una pipa de tabaco.
Después otros se alinearon en columnas de a cuatro, pintados de negro y de rojo y de blanco y algunos por mitades, cantando y bailando delante de su ídolo Oki, hecho con pieles de serpientes rellenas de musgo y adornadas con cadenas de cobre.
Pero pocos días después, cuando el capitán Smith exploraba el río en una canoa, fue de pronto asaltado y maniatado. Lo llevaron en medio de terribles alaridos a una casa larga donde lo custodiaron cuarenta salvajes. Los sacerdotes, con sus ojos pintados de rojo y sus rostros negros cruzados por dos grandes franjas blancas, circundaron por dos veces el fuego de la casa de guardia con un reguero de harina y de granos de trigo. En seguida John Smith fue conducido a la choza del rey. Powhatan vestía su manto de pieles y aquellos que estaban alrededor de él tenían los cabellos adornados con plumas de pájaro. Una mujer llevó al capitán agua para lavarle las manos y otra se las secó con un manojo de plumas. Mientras tanto, dos gigantes rojos depositaron dos piedras planas a los pies de Powhatan. Y el rey levantó la mano, como señal de que John Smith iba a ser acostado en esas piedras y que se le aplastaría la cabeza a mazazos.
Pocahontas tenía apenas doce años y sacaba tímidamente la cabeza por entre los consejeros pintarrajeados. Gimió, se lanzó hacia el capitán y puso su cabeza contra la mejilla de éste. John Smith tenía veintinueve años. Tenía grandes bigotes enhiestos, la barba en abanico y su rostro era aguileño. Se le dijo que el nombre de la muchachita del rey, que le había salvado la vida, era Pocahontas. Pero no era su verdadero nombre. El rey Powhatan hizo las paces con John Smith y lo puso en libertad.
Un año más tarde el capitán Smith acampaba con su tropa en la selva fluvial. La noche era densa; una lluvia penetrante sofocaba todos los ruidos. De repente, Pocahontas tocó el hombro del capitán. Había atravesado, sola, las espantosas tinieblas de los bosques. Le susurró que su padre quería atacar a los ingleses y matarlos cuando estuvieran comiendo. Le suplicó que huyera si quería salvar su vida. El capitán Smith le ofreció abalorios y cintas; pero ella lloró y respondió que no se atrevía. Y huyó, sola, por el bosque.
Al año siguiente, el capitán Smith cayó en desgracia con los colonos y, en 1609, lo embarcaron para Inglaterra. Allí compuso libros sobre Virginia, en los cuales explicaba la situación de los colonos y contaba sus aventuras. Hacia 1612, un cierto capitán Argall, que había ido a comerciar con los potomacs (que era el pueblo del rey Powhatan) raptó por sorpresa a la princesa Pocahontas y la encerró en un navío como rehén. El rey, su padre, se indignó, pero no le fue devuelta. Así languideció prisionera hasta el día en que un gentilhombre de buena presencia, John Rolfe, se prendó de ella y la desposó. Fueron casados en abril de 1613. Dicen que Pocahontas confesó su amor a uno de sus hermanos, que fue a verla. Llegó a Inglaterra en el mes de junio de 1616, donde despertó, entre la gente de la sociedad, gran curiosidad por visitarla. La buena reina Ana la acogió con ternura y mandó que se grabara su retrato.
El capitán John Smith, que estaba a punto de partir otra vez para Virginia, fue a rendirle pleitesía antes de embarcarse. No la había visto desde 1608. Ahora tenía veintidós años. Cuando él entró, ella volvió la cabeza y ocultó el rostro, no respondió a su marido ni a sus amigos y permaneció sola durante dos o tres horas. Después preguntó por el capitán. Entonces alzó los ojos y le dijo:
–Usted le había prometido a Powhatan que todo lo suyo sería de él y él hizo lo mismo; extranjero en su patria, lo llamaba padre; por ser yo extranjera en la suva, lo llamaré así.
El capitán Smith arguyó razones de protocolo, pues ella era hija de rey.
Ella continuó:
–Usted no tuvo miedo de ir al país de mi padre y lo asustó, a él y a toda su gente, pero no a mí. ¿Tendrá miedo, acaso, de que aquí lo llame padre mío? Le diré padre mío y usted me dirá hija mía, y yo seré para siempre de la misma patria que usted. Allá me habían dicho que usted había muerto. . .
Y le confió con voz baja a John Smith que su nombre era Matoaka. Los indios, por temor a que les fuera arrebatada por un maleficio, habían dado a los extranjeros el falso nombre de Pocahontas.
John Smith partió para Virginia y nunca más volvió a ver a Matoaka. Ella cayó enferma en Gravesend, a comienzos del año siguiente, empalideció y murió. Aún no tenía veintitrés años.
Su retrato está orlado por este exergo: Matoaka alias Rebecca filia potentissími príncipis Powahatami imperatoris Virginie. La pobre Matoaka tenía un sombrero de fieltro, alto, con dos guirnaldas de perlas; una gran gorguera de encaje tieso y llevaba un abanico de pluma. Tenía el rostro afinado, los pómulos salientes y grandes ojos dulces.
CYRIL TOURNEUR, Poeta trágico
Cyril Tourneur nació de la unión de un dios desconocido con una prostituta. La prueba de su origen divino se encuentra en el ateísmo heroico en el cual sucumbió. Su madre le transmitió el instinto de la revolución y de la lujuria, el miedo a la muerte, el estremecimiento de la voluptuosidad y el odio a los reyes; de su padre tuvo el amor por coronarse, el orgullo de reinar y la alegría de crear; los dos le dieron el gusto por la noche, por la luz roja y la sangre.
La fecha de su nacimiento se ignora; pero apareció un negro día de un año pestilencial.
Ninguna protección celeste veló por la muchacha de la vida a la que preñó un dios, pues su cuerpo fue maculado por la peste pocos días antes de parir y la puerta de su pequeña casa fue señalada con la cruz roja. Cyril Tourneur vino al mundo al son de la campana del enterrador de los muertos; y así como su padre había desaparecido en el cielo común de los dioses, una carreta verde arrastró a su madre a la fosa común de los hombres. Se cuenta que las tinieblas eran tan profundas que el enterrador debió alumbrar la abertura de la casa apestada con una antorcha de resina; otro cronista asegura que la niebla en el Támesis (que bañaba el pie de la casa) fue atravesada por una raya escarlata y que de las fauces de la campana de llamada se escapó la voz de los cinocéfalos; por fin, parece fuera de duda que una estrella flameante y furiosa se manifestó por sobre el triángulo del techo, hecha de rayos fuliginosos, retorcidos, desatados y que el niño recién nacido le mostró el puño por una claraboya, mientras que ella sacudía encima de él sus rizos informes de fuego. Así entró Cyril Torneur en la vasta concavidad de la noche cimeria. Es imposible descubrir lo que pensó o lo que hizo hasta la edad de treinta años, cuáles fueron los síntomas de su divinidad latente, como se persuadió de su propia realeza. Una nota obscura y aterrorizada contiene la lista de sus blasfemias. Declaraba que Moisés no había sido sino un juglar y que un llamado Heriots era más hábil que él. Que el primer principio de la religión era mantener a los hombres en el terror. Que Cristo merecía la muerte más que Barrabás, aunque Barrabás fuese ladrón y asesino. Que si él se propusiese escribir una nueva religión, la establecería con arreglo a un método más excelente y más admirable, y que el estilo del Nuevo Testamento era repugnante. Que él tenía tanto derecho a acuñar moneda como la reina de Inglaterra y que conocía a un tal Poole, prisionero en Newgate, muy diestro en la mezcla de los metales, con la ayuda de quien esperaba acuñar, un día, oro con su propia imagen. Un alma piadosa testó en el pergamino otras afirmaciones más terribles. Pero esas palabras fueron recogidas por una persona vulgar. Las actitudes de Cyril Tourneur indican un ateísmo más vindicativo. Se lo representa vestido con un gran manto negro, llevando en la cabeza una gloriosa corona con doce estrellas, el pie apoyado en el globo celeste, alzando el globo terrestre con su mano derecha. Recorría las calles en las noches de peste y de tormenta. Era pálido como los cirios consagrados y sus ojos relucían blandamente como quemadores de incienso. Algunos afirman que tenía en el costado derecho la marca de un sello extraordinario; pero fue imposible verificarlo después de su muerte, pues no hubo nadie que viera sus despojos. Tomó por amante a una prostituta del Bankside que frecuentaba las calles de la ribera y a ella amó únicamente. Era muy joven y su rostro era inocente y rubio. En él, los rubores eran como llamas vacilantes. Cyril Tourneur le dio el nombre de Rosamonde, y tuvo de ella una hija a la que amó. Rosamonde murió trágicamente, por haber reparado en ella un príncipe. Se sabe que bebió en una copa transparente veneno color de esmeralda.
Fue entonces cuando la venganza se mezcló con el orgullo en el alma de Cyril. Nocturno, recorría el Mail a lo largo de todo el cortejo real, agitando en la mano una antorcha de penacho llameante con el propósito de alumbrar al príncipe envenenador. El odio a toda autoridad le subió a la boca y a las manos. Se puso a acechar en los caminos reales, no para robar, sino para asesinar reyes. Los príncipes que desaparecieron en esos tiempos fueron iluminados por la antorcha de Cyril Tourneur y matados por él.
Se emboscaba en los caminos de la reina, al lado de los pozos de grava y de los hornos de cal. Escogía a su víctima en el séquito, se ofrecía para alumbrar el camino por entre las zanjas, la llevaba hasta la boca del pozo, apagaba su antorcha y la empujaba. La grava llovía después de la caída. En seguida Cyril, inclinado en el borde, dejaba caer dos enormes piedras para aplastar los gritos. Y, el resto de la noche, velaba el cadáver que se consumía en la cal, junto al horno rojo sombrío.
Cuando Cyril Tourneur hubo saciado su odio por los reyes, hizo presa de él el odio a los dioses. El aguijón divino que había en él lo incitó a crear. Soñó con que podría fundar una generación de su misma sangre y propagarse como dios en la tierra. Miró a su hija y la encontró virgen y deseable. Para consumar su designio a la vista del cielo, no encontró ningún lugar más significativo que un cementerio. Juró que desafiaría a la muerte y crearía una nueva humanidad en medio de la destrucción fijada por las órdenes divinas. Rodeado por viejos huesos, quiso engendrar jóvenes huesos. Cyril Tourneur poseyó a su hija en la losa de un osario. El final de su vida se pierde en un resplandor obscuro. No se sabe qué mano nos trasmitió la Tragedia del ateo y la Tragedia del vengador. Una tradición pretende que el orgullo de Cyril Tourneur se elevó más aún. Hizo levantar un trono en su jardín negro, y tenía la costumbre de sentarse allí, coronado de oro, bajo el rayo. Algunos lo vieron y huyeron, aterrorizados por los penachos azulados que bailoteaban sobre su cabeza. Leía un manuscrito de los poemas de Empédocles, que nadie vio después. Expresó con frecuencia su admiración por la muerte de Empédocles. Y el año en que desapareció fue también pestilencial. El pueblo de Londres se había retirado a las barcas amarradas en medio del Támesis. Un meteoro terrorífico evolucionó bajo la luna. Era un globo de fuego blanco, animado por una siniestra rotación. Se dirigió hacia la casa de Cyril Tourneur, que pareció pintada de reflejos metálicos. El hombre vestido de negro y coronado de oro esperaba en su trono la llegada del meteoro. Hubo, como antes de las batallas teatrales, un toque melancólico de trompetas. Cyril Tourneur fue envuelto por un resplandor hecho de sangre rosada volatilizada. Trompetas, enhiestas en la noche, tocaron, como en el teatro, una charanga fúnebre. Así fue precipitado Cyril Tourneur hacia un dios desconocido en el taciturno torbellino del cielo.
WILLIAM PHIPS, Pescador de tesoros
William Phips nació en 1651, cerca de la desembocadura del río Kennebec, entre los bosques fluviales a donde los constructores de navíos iban a talar su madera. En una pobre aldea de Maine soñó, por primera vez, con una venturosa fortuna, al contemplar el desbaste de las tablas marinas. El incierto resplandor del océano que azota a Nueva Inglaterra le llevó el centelleo del oro ahogado y de la plata sofocada bajo las arenas. Creyó en la riqueza del mar y deseó obtenerla. Aprendió a construir barcos, se hizo de un modesto pasar y fue a Boston. Su fe era tan fuerte que repetía: "Un día, seré capitán de una nave del Rey y tendré una casa de ladrillos en Boston, en la Avenida Verde". En ese tiempo yacían en el fondo del Atlántico muchos galeones españoles cargados de oro. Ese rumor inundaba el alma de William Phips. Supo que un gran navío se había hundido cerca del Puerto de la Plata; reunió todo cuanto poseía y partió para Londres, con el propósito de equipar un navío. Asedió al Almirantazgo con peticiones y memoriales. Le dieron el Rose d'Alger, que tenia dieciocho cañones y, en 1687, se hizo a la mar hacia lo desconocido. Tenía treinta y seis años.
Noventa y cinco hombres partían a borde del Rose d'Alger, entre ellos un primer maestre, Adderley, de Providence. Cuando supieron que Phips se dirigía a Hispaniola, no pudieron contener su alegría. Porque Hispaniola era la isla de los piratas, y el Rose d'Alger les parecía un buen navío. Y para comenzar, en una pequeña isla arenosa del archipiélago, se reunieron en consejo para hacerse caballeros de fortuna. Phips, en la proa del Rose d'Alger, escudriñaba el mar. A todo esto, había una avería en la carena. Mientras la reparaba, el carpintero oyó el complot. Corrió a la cabina del capitán. Phips le ordenó que cargara los cañones, apuntó con ellos a la tripulación amotinada en tierra, dejó a todos sus hombres cimarrones en aquella guarida desierta, y volvió a zarpar con algunos marineros fieles. El maestre de Providence, Adderley, regresó al Rose d'Alger a nado.
Tocaron Hispaniola con mar calmo, bajo un sol ardiente. Phips preguntó en todos los fondeaderos por el navío que había zozobrado más de medio siglo antes a la vista del Puerto de la Plata. Un viejo español lo recordaba y le indicó el arrecife. Era un escollo alargado, redondeado, cuyas laderas desaparecían en el agua clara hasta el temblor más profundo. Adderley, inclinado por sobre la borda reía y miraba los pequeños remolinos de las olas. El Rose d'Alger dio lentamente la vuelta al arrecife y todos los hombres contemplaban en vano el mar transparente. Phips daba golpes con el pie en el castillo de proa, entre las dragas y los garfios. Una vez más el Rose d'Alger dio la vuelta al arrecife y en todas partes el fondo parecía igual, con sus surcos concéntricos de arena húmeda y los ramilletes de algas inclinadas que estremecían las corrientes. Cuando el Rose d'Alger comenzó su tercera vuelta el sol se hundió y el mar se puso negro.
Después fue fosforescente. "¡Ahí están los tesoros!" gritó Adderley en la noche, con el dedo tendido hacia el oro humeante de las olas. Pero la aurora caliente se levantó sobre el océano tranquilo y claro y el Rose d'Alger recorría siempre la misma órbita. Y durante ocho días navegó así. Los ojos de los hombres estaban empañados a fuerza de escrutar la limpidez del mar. Phips no tenía más provisiones. Había que partir. La orden fue dada y el Rose d'Alger comenzó a virar. Entonces Adderley advirtió en un flanco del arrecife una hermosa alga blanca que se balanceaba y tuvo ganas de tenerla. Un indio se zambulló y la arrancó. La trajo colgando muy derecha. Era muy pesada y sus raíces enredadas parecían aferrar un guijarro. Adderley la sopesó y golpeó las raíces en el puente para desembarazarlas de su peso. Algo centelleante rodó bajo el sol. Phips lanzó un grito. Era un lingote de plata que valía por lo menos 300 libras. Adderley balanceaba estúpidamente el alga blanca. Todos los indios se zambulleron en seguida. En pocas horas el puente estuvo cubierto por sacos petrificados, con incrustaciones calcáreas y revestidos de conchillas. Los despanzurraron con escoplos y martillos; y por los agujeros escaparon lingotes de oro y de plata y piezas de a ocho: "¡Dios sea loado –exclamó Phips–; nuestra fortuna esta hecha!" El tesoro valía trescientas mil libras esterlinas. Adderley repetía: "¡Y todo esto salió de la raíz de una pequeña alga blanca!". Y murió loco, en las Bermudas, algunos días después, balbuceando esas palabras.
Phips transportó su tesoro. El rey de Inglaterra lo convirtió en sir William Phips y lo nombró High Sheriff de Boston. Allí, fiel a su quimera, se hizo construir una hermosa casa de ladrillos rojos en la Avenida Verde. Se convirtió en un hombre notable. Fue él quien dirigió la campaña contra las posesiones francesas y él quien tomó la Acadia al señor de Meneval y al caballero de Villebon. El rey lo nombró gobernador de Massachusetts, capitán general de Maine y de Nueva Escocia. Sus cofres estaban llenos de oro. Se lanzó al ataque de Quebec después de haber levantado todo el dinero disponible de Boston. La empresa falló y la colonia se arruinó. Entonces Phips emitió papel moneda. Para aumentar su valor cambió por ese papel todo su oro líquido. Pero la suerte había cambiado. La cotización del papel bajó. Phips perdió todo, quedó pobre, endeudado, y sus enemigos lo acechaban. Su prosperidad había durado sólo ocho años. Partió para Londres, miserable, y, cuando desembarcaba, fue arrestado por 20.000 libras, a requerimiento de Dudley y Bretón. Los sargentos lo transportaron a la prisión de Fleet.
Sir William Phips fue encerrado en una celda pelada. Lo único que había guardado era el lingote de plata que le había dado la gloria, el lingote del alga blanca. Estaba agotado por la fiebre y la desesperación. La muerte lo tomó de la garganta. El se resistió. Aun entonces fue acosado por su sueño de tesoros. El galeón del gobernador español Bobadilla, cargado de oro y de plata, se había hundido cerca de las Bahamas. Phips mandó buscar al alcalde de la prisión. La fiebre y la esperanza furiosa lo habían enflaquecido. Le presentó al alcalde el lingote de plata en su mano seca y murmuró en un estertor de agonía:
–Déjeme zambullir; este es uno de los lingotes de Bo-ba-di-lla.
Luego expiró. El lingote del alga blanca pagó su féretro.
EL CAPITÁN KID, Pirata
No hay acuerdo acerca de por qué razón se le puso a este pirata el nombre del cabrito (Kid). El acta por la cual Guillermo III, rey de Inglaterra, lo invistió del mando de la galera La Aventura, en 1695, comienza por estas palabras: "A nuestro leal y bienamado Capitán William Kid, comandante, etc. Salve". Pero es seguro que ya entonces era un nombre de guerra. Unos dicen que acostumbraba, elegante y refinado como era, calzar siempre, tanto en combate como en maniobra, delicados guantes de cabritilla con vueltas de encaje de Flandres; otros aseguran que durante sus peores matanzas exclamaba: "Yo que soy suave y bueno como un cabrito recién nacido"; otros aun, pretenden que metía el oro y las alhajas en sacos muy flexibles, hechos de cuero de cabra joven, y que se le ocurrió usarlos el día que saqueó un navío cargado de azogue con el cual llenó mil bolsones de cuero que todavía están enterrados en el flanco de una pequeña colina en las islas Barbados. Basta con saber que su pabellón de seda negra llevaba bordados una cabeza de muerto y una cabeza de cabrito, lo mismo que llevaba grabado en su sello. Los que buscan los muchos tesoros que ocultó en las costas de los continentes de Asia y de América, llevan delante de ellos un pequeño cabrito negro que debe gemir en el lugar donde el capitán enterró su botín; pero ninguno ha logrado nada. El mismo Barbanegra, quien había sido aleccionado por un antiguo marinero de Kid, Gabriel Loff, sólo encontró en las dunas sobre las cuales se levanta hoy Fort Providence, gotas dispersas de azogue que rezumaban de la arena. Y todas sus excavaciones son inútiles, porque el capitán Kid declaró que sus escondites serían eternamente ignorados debido al "hombre del balde sangriento". Kid, en efecto, fue acosado por ese hombre durante toda su vida, y los tesoros de Kid son acosados y defendidos por aquél desde que éste murió. Lord Bellamont, gobernador de las Barbados, irritado por el enorme botín cobrado por los piratas en las Indias Occidentales, equipó la galera La Aventura y obtuvo del rey, para el capitán Kid, la comisión del mando. Hacía mucho tiempo que Kid sentía celos del famoso Ireland, que saqueaba todos los convoyes. Le prometió a lord Bellamont que tomaría su chalupa y que lo traería con sus compañeros para hacerlos ejecutar. La Aventura llevaba treinta cañones y ciento cincuenta hombres. En primer término Kid tocó Madera y se aprovisionó de vino; después Bonavist, para cargar sal; por fin Saint lago, donde completó el aprovisionamiento. Y de ahí se hizo a la mar hacia la entrada del Mar Rojo donde, en el Golfo Pérsico, hay un lugar en una pequeña isla que se llama la Clef de Bab.
Fue allí donde el capitán Kid reunió a sus compañeros y les hizo izar el pabellón negro con la cabeza de muerto. Juraron todos, sobre el hacha, obediencia absoluta al reglamento de los piratas. Cada hombre tenía derecho a votar e igual opción para provisiones frescas y licores fuertes. Los juegos de naipes y de dados estaban prohibidos. Las luces y candelas debían estar apagadas a las ocho de la noche. Si un hombre quería beber después de esa hora, bebía en el puente, en la obscuridad, a cielo abierto. La compañía no recibía mujeres ni muchachos. Aquel que los introdujera disfrazados sería castigado con la muerte. Los cañones, las pistolas y los machetes debían mantenerse bien cuidados y relucientes. Las querellas se ventilarían en tierra, con sable o con pistola. El capitán y el segundo tendrían derecho a dos partes; el maestre, el contramaestre y el cañonero, a una y media; los otros oficiales a una y un cuarto. Reposo para los músicos el día del Sabbat.
El primer navío que encontraron era holandés, al mando del Schipper Mitchel. Kid izó el pabellón y le dio caza. El navío mostró enseguida los colores franceses, entonces el pirata lo interpeló en francés. El Schipper llevaba un francés a bordo, el que respondió. Kid le preguntó si tenía un pasaporte. El francés dijo que sí. "Y bien, por Dúos –respondió Kid–, en virtud de su pasaporte lo apreso como capitán de este navío". Y en seguida lo hizo colgar de la verga. Después hizo que viniesen los holandeses uno por uno. Los interrogó y, haciendo como que no entendía nada de flamenco, ordenó para cada prisionero: "¡Francés; la tabla!". Se fijó una tabla hacia afuera de la borda. Todos los holandeses corrieron por ella, desnudos, delante de la punta del machete del contramaestre y saltaron al mar.
En ese momento, el cañonero del capitán Kid, Moor alzó la voz: –Capitán, ¿por qué mata a esos hombres? –gritó. Moor estaba ebrio. El capitán se volvió, tomó un balde y le dio con él en la cabeza. Moor cayó con el cráneo partido. El capitán Kid hizo que lavaran el balde, pues habían quedado cabellos pegados con sangre coagulada. Ningún hombre de la tripulación quiso volver a usarlo para mojar el lampazo. Dejaron el balde atado a la borda.
Desde ese día el capitán Kid fue acosado por el hombre del balde. Cuando apresó al navío moro Queda, tripulado por hindúes y armenios, con diez mil libras de oro, al hacer el reparto del botín el hombre del balde sangriento estaba sentado en los ducados. Kid lo vio claramente y echó un juramento. Bajó a su cabina y vació una taza de bombú. Luego, ya de vuelta en el puente, hizo arrojar el viejo balde al mar. En el abordaje del rico buque mercante Moceo no encontraron con qué medir las partes de oro en polvo del capitán. "Un balde lleno", dijo una voz a espaldas de KM. Este cortó el aire con su machete y enjugó sus labios, que echaban espuma. Después hizo colgar a los armenios. Los hombres de la tripulación parecían no haber entendido nada. Cuando Kid atacó al Hirondelle, se acostó en su litera después del reparto. Cuando despertó se sintió empapado de sudor y llamó a un marinero para pedirle con qué lavarse. El hombre le llevó agua en una cubeta de estaño. Kid lo miró fijamente y aulló: "¿Es así como se comporta un caballero de fortuna? ¡Miserable! ¡Me traes un balde lleno de sangre!" El marinero huyó. Kid lo hizo desembarcar y lo dejó "cimarrón", con un fusil, una botella de pólvora y una botella de agua. No tuvo otra razón para enterrar su botín en diferentes lugares solitarios, en las arenas, que la convicción de que todas las noches el cañonero asesinado iba a vaciar el pañol del oro con su balde para arrojar las riquezas al mar.
Kid se dejó prender a la altura de New York. Lord Bellamont lo envió a Londres. Fue condenado a la horca. Lo colgaron en el muelle de la Exécution, con su casaca roja y sus guantes. En el momento en que el verdugo le calaba hasta los ojos el gorro negro, el capitán Kid se debatió y gritó: "¡Me cago en Diez! ¡Yo sabía muy bien que me metería su balde en la cabeza!" El cadáver ennegrecido permaneció enganchado en las cadenas por más de veinte años.
WALTER KENNEDY, Pirata iletrado
El capitán Kennedy era irlandés y no sabía leer ni escribir. Alcanzó el grado de teniente, bajo el gran Roberts, por el talento que tenía para la tortura. Poseía a la perfección el arte de retorcer una mecha alrededor de la frente de un prisionero hasta hacerle saltar los ojos, o de acariciarle el rostro con hojas de palmera encendidas. Su reputación quedó consagrada en el juicio que se celebró a bordo del Corsario, contra Darby Mullin, sospechoso de traición. Los jueces se sentaron apoyados en la bitácora, frente a un gran tazón de ponche, con pipas y tabaco; después el proceso comenzó. Se iba a votar la sentencia cuando uno de los jueces propuso que se fumara una pipa más antes de la deliberación. Entonces Kennedy se levantó, se quitó la pipa de la boca, escupió y habló en estos términos:
–¡Me cago en Diez! Señores y gentilhombres de fortuna, que el diablo me lleve si no colgamos a Darby Mullin, mi viejo camarada. Darby es un buen muchacho ¡qué joder! Y me cago en quien diga lo contrario y por algo somos gentilhombres, ¡qué diablos! ¡Si habremos andado juntos, me cago en Diez! ¡Lo quiero con todo mi corazón, carajo! Señores y gentilhombres de fortuna, lo conozco bien; es un verdadero sabandija; si vive no se arrepentirá nunca. ¡Que el diablo me lleve si se arrepiente! ¿No es cierto, viejo Darby? ¡Colguémoslo, qué joder! Y con el permiso de la honorable compañía, voy a tomar un buen trago a su salud.
Ese discurso pareció admirable y digno de las más nobles oraciones militares que nos son referidas por los antiguos. Roberts quedó encantado. Ese día Kennedy se volvió ambicioso. A la altura de las Barbados, Roberts se extravió en una chalupa cuando perseguía a un barco portugués, y Kennedy obligó a sus compañeros a elegirlo capitán del Corsario. Y se hizo a la mar por su cuenta. Hundieron y saquearon muchos bergantines y galeras cargados de azúcar y de tabaco del Brasil, sin contar el oro en polvo y las bolsas llenas de doblones y de piezas de a ocho. Su bandera era de seda negra, con una calavera, un reloj de arena, dos huesos cruzados y, por debajo de esto, un corazón atravesado por un dardo, de donde caían tres gotas de sangre. Así equipados encontraron una chalupa muy apacible, de Virginia, cuyo capitán era un cuáquero piadoso llamado Knot. Ese hombre de Dios no llevaba a bordo ron, ni pistola, ni sable, ni cuchillo; iba vestido con un largo hábito negro y tocado con un sombrero de anchas alas del mismo color.
–¡Carajo! –dijo el capitán Kennedy–. ¡Sí que vive bien y es alegre! Eso me gusta. No le haremos daño a mi amigo, el señor capitán Knot, que va vestido de manera tan regocijante.
El señor Knot se inclinó, en una afectada y silenciosa reverencia.
–Amén –dijo el señor Knot–. Así sea.
Los piratas hicieron regalos al señor Knot. Le dieron treinta mohures, diez rollos de tabaco del Brasil y bolsitas de esmeraldas. El señor Knot aceptó de muy buena gana los mohures, las piedras preciosas y el tabaco.
–Son presentes que está permitido aceptar, para hacer de ellos un uso piadoso. ¡Ah, pluguiese al cielo que nuestros amigos, que surcan el mar, estuviesen todos animados por sentimientos semejantes! El Señor acepta todas las restituciones. Son por así decir, los miembros del becerro y las partes del ídolo Dagon, lo que le ofrecéis, mis amigos, en sacrificio. Dagon reina aún en esos países profanos y su oro suscita malas tentaciones.
–¡Me cago en Dagon! –dijo Kennedy–. ¡Cierra la boca, carajo! Toma lo que se te da y bebe un trago.
Entonces el señor Knot se inclinó sereno, pero rechazó su cuarto de ron.
–Señores, amigos míos. . . –dijo.
–¡Gentilhombres de fortuna, carajo! –gritó Kennedy.
–Señores, mis amigos gentilhombres –volvió a comenzar el señor Knot–, los licores fuertes son, por decir así, aguijones de tentación que nuestra débil carne no puede soportar. Ustedes, mis amigos. ..
–¡Gentilhombres de fortuna, carajo!–gritó Kennedy.
–Vosotros, amigos míos y afortunados gentilhombres –repitió desde el principio el señor Knot– curtidos como estáis en largas pruebas contra el Tentador, es posible, probable, diría yo, que no sufráis ningún inconveniente; pero vuestros amigos se sentirían incómodos, gravemente incómodos...
–¡Incómodos al diablo! –dijo Kennedy–. Este hombre habla admirablemente, pero yo bebo mejor. Nos llevará a Carolina a ver a sus excelentes amigos que poseen, sin duda, otros miembros del becerro ese. ¿No es cierto, señor capitán Dagon?
–Así sea –dijo el cuáquero–, pero mi nombre es Knot.
Y se inclinó otra vez. Las grandes alas de su sombrero temblaban al viento.
El Corsario echó el ancla en una de las caletas del hombre de Dios. Este prometió traer a sus amigos y volvió, en efecto, esa misma noche, con una compañía de soldados enviados por el señor Spotswood, gobernador de Caroline. El hombre de Dios juró a sus amigos, los afortunados gentilhombres, que aquello sólo era para impedir que se introdujera en esos países profanos sus tentadores licores. Y cuando los piratas fueron arrestados:
–¡Ah, mis amigos! –dijo el señor Knot–. Aceptad todas las mortificaciones, tal como yo lo he hecho.
–¡Carajo! Mortificación es la palabra –exclamó Kennedy.
Lo llevaron engrillado a bordo de un transporte para ser juzgado en Londres. Old Bailey lo recibió. Firmó con cruces todos sus interrogatorios, la misma marca que había puesto en sus recibos de pillaje. Su último discurso lo pronunció en el muelle de la Exécution, donde la brisa del mar balanceaba los cadáveres de antiguos gentilhombres de fortuna, colgados de sus cadenas.
–¡Carajo! Sí que es un honor –dijo Kennedy mirando a los colgados–. Van a colgarme al lado del capitán Kid. Ya no tiene ojos, pero ese debe de ser él.
No había sino él que pudiera llevar un tan rico traje de paño carmesí. Kid fue siempre un hombre elegante. ¡Y escribía! ¡Conocía las letras, mierda! ¡Una mano tan hermosa! Disculpe, capitán. (Saludó al cuerpo seco de chaqueta carmesí.) Pero uno también ha sido gentilhombre de fortuna.
EL MAYOR STEDE BONNET, Pirata de alma
El Mayor Stede Bonnet era un gentilhombre retirado del ejército que vivía en sus plantaciones, en la isla de Barbados, hacia 1715. Sus campos de caña de azúcar y de cafetos le daban beneficios y fumaba con placer el tabaco que él mismo cultivaba. Había estado casado, pero no fue nada feliz en el matrimonio y se decía que su mujer le había trastornado el seso. Efectivamente, su manía no le dio sino poco después de los cuarenta y en un primer momento sus vecinos y sus criados la consintieron inocentemente.
La manía del Mayor Stede Bonnet fue ésta. No desdeñaba ocasión para desacreditar la táctica terrestre y alabar la marina. Los únicos nombres que acudían a sus labios eran los de d'Avery, de Charles Vane, de Benjamín Hornigold y de Edward Teach. Eran, según él, osados navegantes y hombres emprendedores. "Espumaban" en aquellos tiempos el mar de las Antillas. Si por casualidad alguien los llamaba piratas delante del mayor, éste exclamaba:
–Loado sea Dios, entonces, por haber permitido a esos piratas, como usted los llama, dar ejemplo de la vida franca y llana que llevaban nuestros abuelos. Por entonces no había poseedores de riquezas, ni guardianes de mujeres, ni esclavos para suministrar el azúcar, el algodón o el índigo; y sí un dios generoso que dispensaba todas las cosas y cada uno recibía su parte. Es por eso que admiro tanto a los hombres libres que comparten los bienes entre todos y llevan juntos la vida de los compañeros de fortuna.
Cuando recorría sus plantaciones, con frecuencia el Mayor golpeaba el hombro de un trabajador:
–¿No sería mejor para ti, imbécil, estibar en algún galeón o bergantín las balas de la miserable planta sobre cuyos retoños derramas aquí tu sudor?
Casi todas las noches el Mayor reunía a sus servidores en los cobertizos de grano donde les leía, a la luz de un candil, mientras moscas de color zumbaban alrededor, las grandes acciones de los piratas de la Hispaniola y de la isla de la Tortuga. Pues había volantes con los que se advertía de sus rapiñas a los poblados y las granjas.
–¡Excelente Vane! –exclamaba el Mayor–. ¡Bravo Hornigold, verdadero cuerno de la abundancia lleno de oro! ¡Sublime Avery, cargado con las joyas del gran Mogol y rey de Madagascar! ¡Admirable Teach, que has sabido someter sucesivamente a catorce mujeres y deshacerte de ellas, y que tuviste la idea de entregar todas las noches la última (tiene sólo dieciséis años) a tus mejores compañeros (por pura generosidad, grandeza de alma y conocimiento del mundo) en tu buena isla de Okerecok! ¡Oh, qué feliz sería quien siguiese tu estela, el que bebiera su ron contigo, Barbanegra, señor de la Revanche de la Reine Anne!
Discursos todos que los criados del Mayor escuchaban con sorpresa y en silencio; y las palabras del Mayor no eran interrumpidas sino por el leve, apagado ruido de los pequeños lagartos que caían del techo, cuando el miedo aflojaba las ventosas de sus patas.
Después, el Mayor, protegiendo el candil con la mano, trazaba con su bastón entre las hojas de tabaco todas las maniobras navales de sus grandes capitanes y amenazaba con la ley de Moisés (es así como los piratas llaman a un apaleamiento de cuarenta golpes) a quien no comprendiera la sutileza de las evoluciones tácticas propias de los filibusteros.
Finalmente el Mayor Stede Bonnet no pudo resistir más; compró una vieja chalupa con diez piezas de artillería, la equipó con todo lo que convenía a la piratería, como machetes, arcabuces, escalas, tablas, garfios, hachas, biblias (para prestar juramento), pipas de ron, fanales, betún para ennegrecer el rostro, pez, mechas para hacer arder entre los dedos de los ricos mercaderes y muchas banderas negras con calavera blanca, con dos fémures cruzados y el nombre del navío: la Revanche. Después hizo que subieran a bordo de improviso setenta de sus criados y se hizo a la mar, de noche, derecho al Oeste, rozando Saint Vincent, para doblar el Yucatán y "espumar" todas las costas hasta Savannah (a donde nunca llegó).
El Mayor Stede Bonnet no conocía nada de las cosas del mar. Comenzó entonces a perder la cabeza entre la brújula y el astrolabio, confundiendo artimón con artillería, botalón con botavara, escotilla con escobillón, trinquete con castillete, ordenando izar por arriar. En suma, tanto lo agitó el tumulto de las palabras desconocidas y el movimiento inusitado del mar, como que pensó en regresar a las costas de Barbados, lo que habría hecho de no haber mediado el glorioso deseo de izar la bandera negra a la vista del primer buque, lo que lo sostuvo en su propósito. No había embarcado provisión ninguna, pues contaba con el pillaje. Pero la primera noche no se divisaron las luces ni del más pequeño galeón. El Mayor Stede Bonnet decidió entonces que había que atacar una aldea.
Alineó a todos sus hombres en el puente, les distribuyó machetes nuevos y los exhortó a la más grande ferocidad; después se hizo llevar un balde de betún con el cual se ennegreció el rostro y ordenó que lo imitaran, lo que se hizo no sin alegría.
Después, estimando, según sus recuerdos, que convenía estimular a su tripulación con alguna bebida habitual en los piratas, les hizo tragar a todos y a cada uno una pinta de ron mezclada con pólvora la falta de vino que es el ingrediente acostumbrado en piratería. Los criados del Mayor obedecieron, pero, al contrario, de lo que era de estilo, sus rostros no se inflamaron de furor. Avanzaron con bastante simultaneidad hacia babor y hacia estribor, asomaron sus faces negras por sobre la borda y ofrecieron aquella mixtura al pérfido mar. Después de lo cual, dado que la Revanche había poco menos que encallado en la costa de Saint Vincent, desembarcaron bamboleándose.
Era muy de mañana y los rostros asombrados de los aldeanos no despertaban demasiado la cólera. Ni el mismo Mayor se sentía con ánimo de proferir alaridos. Hizo entonces, altanero, su provisión de arroz y de legumbres secas con cerdo salado, las que pagó (como buen pirata y muy noblemente según le pareció) con dos barricas de ron y un viejo cable. Después de lo cual, los hombres consiguieron penosamente volver a poner a flote la Revanche; y el Mayor Stede Bonnet, henchido de su primera conquista, regresó al mar.
Anduvo con velas desplegadas todo el día y toda la noche, sin saber que viento lo impulsaba. Hacia el alba del segundo día, habíase amodorrado apoyado as la bitácora, muy molesto debido a su cuchillo y su espingarda, cuando fue despertado por el grito de: –¡Ah, de la chalupa!
Y divisé a un tiro de cable el botalón de un navío que se balanceaba. Un hombre muy barbudo estaba en la proa. Una pequeña bandera negra flotaba en el mástil.
–¡Izad nuestro pabellón de muerte! –exclamó el Mayor Stede Bonnet.
Y al recordar que su título era de las fuerzas de tierra, decidió ahí mismo tomar otro nombre, siguiendo ilustres ejemplos. Sin vacilación respondió entonces:
–¡Chalupa La Revanche, capitaneada por mí, capitán Thomas, con mis compañeros de fortuna!
Ante lo cual el hombre barbudo se echó a reír.
–¡Bien hablado, compañero! –dijo–. Podremos navegar en conserva. Y venid a beber un poco de ron a bordo de la Revanche de la Reine Anne.
El Mayor Stede Bonnet comprendió en seguida que había encontrado al capitán Teach, Barbanegra, el más famoso de aquellos que admiraba. Pero su alegría fue menos grande de lo que podía haber supuesto. Sintió que iba a perder su libertad de pirata. Taciturno, saltó por sobre la borda del navío de Teach, quien lo recibió muy cortés, con el vaso en la mano.
–Compañero –dijo Barbanegra–, me gustas muchísimo. Pero navegas con imprudencia. Y quiero que me creas, Capitán Thomas, será mejor que permanezcas en nuestro buen navío; yo haré conducir tu chalupa por ese buen hombre muy experimentado que se llama Richards; y tú, a bordo del navío de Barbanegra, disfrutarás a tus anchas la libre existencia de los gentil-hombres de fortuna.
El Mayor Stede Bonnet no se atrevió a rehusarse. Se lo desembarazó de su machete y de su espingarda. Prestó juramento sobre el hacha (porque Barbanegra no podía soportar la vista de una Biblia) y se le asignó su ración de galleta y de ron, con su parte de los futuros botines. El Mayor nunca había imaginado que la vida de los piratas estuviese tan reglamentada. Padeció los furores de Barbanegra y las angustias de la navegación. Había partido de las Barbados como gentilhombre, para ser pirata según su fantasía, y se vio así obligado a convertirse verdaderamente en pirata a bordo de La Revanche de la Reine Anne.
Llevó esa vida por tres meses, durante los cuales asistió a su amo en trece capturas; después encontró la manera de volver a su propia chalupa, La Revanche, bajo el mando de Richards. En eso mostró prudencia pues, la noche siguiente, Barbanegra fue atacado a la entrada de su isla de Okerecok por el teniente Maynard, quien llegaba de Bathtown. Barbanegra fue muerto en el combate y el teniente ordenó que se le cortara la cabeza y se la colgara de la punta de su bauprés, lo que fue hecho.
Mientras tanto, el pobre capitán Thomas huyó hacia Carolina del Sud y navegó aún varias semanas. El gobernador de Charlestown, advertido de su paso, envió al coronel Rhet a que se apoderara de él en la isla de Sullivans. El capitán Thomas se dejó apresar. Fue llevado a Charlestown con gran pompa bajo el nombre de Mayor Stede Bonnet, que reasumió tan pronto como pudo. Fue metido en prisión hasta el 10 de noviembre de 1718, cuando compareció ante la corte del vicealmirantazgo. El jefe de justicia Nicolás Trot lo condenó a muerte con este muy hermoso discurso:
–Mayor Stede Bonnet; está usted convicto de dos acusaciones de piratería, pero sabe que saqueó por lo menos trece naves. De modo que podrían hacérsele once cargos más; pero con dos nos bastará –dijo Nicolás Trot– pues son contrarios a la ley divina que ordena: No robarás (Éxodo, 20, 15) y el apóstol San Pablo declara expresamente que los ladrones no heredarán el Reino de Dios (I, Cor., 6, 10). Pero también sois culpable de homicidio, y los asesinos –dijo Nicolás Trot– recibirán su parte en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. (Apoc. 21. 8).
¿Y quién entonces –dijo Nicolás Trot– podrá habitar con las llamas eternas? (Isaías 33, 14) ¡Ah, Mayor Stede Bonnet, tengo sobrados motivos para creer que los principios de la religión que os inculcaron en vuestra juventud –dijo Nicolás Trot– han sido muy corrompidos por vuestra mala vida y por vuestra demasiado grande dedicación a la literatura y a la vana filosofía de estos tiempos, pues sí vuestra delicia hubiese estado en la ley del Eterno –dijo Nicolás Trot– y en ella hubieseis meditado de día y de noche (Salmos, I, 2) habríais hallado que la palabra de Dios lámpara era a tus pies y lumbrera en tu camino (Salmos 119, 105) Pero así no procedió usted. No os queda entonces sino confiaros al Cordero de Dios –dijo Nicolás Trot– que quita el pecado del mundo (Juan I, 29) que ha venido para salvar lo que se había perdido (Mateo, 18, 11) y ha prometido que no echaría fuera a quien a él fuera (Juan, 6, 37). De modo que si quiere usted volver a él, aunque tarde –dijo Nicolás Trot– como los obreros de la undécima hora en la parábola de los viñadores (Mateo, 20, 6, 9) aún podrá recibiros. Mientras tanto, la corte sentencia –dijo Nicolás Trot– que seáis conducido al lugar de la ejecución donde seréis colgado por el cuello hasta que la muerte sobrevenga.
El Mayor Stede Bonnet, después de escuchar con compunción el discurso del jefe de justicia, Nicolás Trot, fue colgado ese mismo día en Charlestown como ladrón y pirata.
LOS SEÑORES BURKE Y HARE, Asesinos
El señor William Burke ascendió de la condición más baja a una celebridad eterna. Nació en Irlanda y comenzó como zapatero. Ejerció ese oficio durante muchos años en Edimburgo, donde se hizo amigo del señor Hare, en quien ejerció una gran influencia. No cabe duda de que, en la colaboración de los señores Burke y Hare, el poder de inventiva y de síntesis haya pertenecido al señor Burke. Pero sus nombres perduran inseparables en el arte como los de Beaumont y Fletcher. Vivieron juntos, trabajaron juntos y fueron apresados juntos. El señor Hare no protestó nunca contra la popularidad que favoreció muy particularmente a la persona del señor Burke. Un tan completo desinterés no recibió su recompensa. Fue el señor Burke quien legó su nombre al procedimiento especial que dio celebridad a los dos colaboradores. El monosílabo burke vivirá mucho tiempo todavía en boca de los hombres, cuando ya la persona de Hare se haya desvanecido en el olvido que se abate injustamente sobre los trabajadores obscuros. El señor Burke parece haber puesto en su obra la fantasía maravillosa de la isla verde donde había nacido. Su alma debió de estar empapada en los relatos del folklore. Hay, en lo que hizo, como un remoto relente de las Mil y una noches. Semejante al califa que deambulaba por los jardines nocturnos de Bagdad, deseó misteriosas aventuras, pues era curioso de relatos desconocidos y de personas extranjeras. Semejante al gran esclavo negro armado con una pesada cimitarra, no encontró ninguna más digna conclusión para su voluptuosidad que la muerte de los demás. Pero su originalidad anglosajona consistió en que logró sacar el más grande provecho de las correrías de su imaginación de celta. Cuando su gozo artístico había terminado ¿qué hacía el esclavo negro, decidme, con aquellos a quienes les había cortado la cabeza? Con una barbarie muy árabe, los descuartizaba para conservarlos, salados, en un sótano. ¿Qué provecho sacaba? Ninguno. El señor Burke fue infinitamente superior.
De alguna manera, el señor Hare le sirvió de Dinazarde. Según parece, el poder de invención del señor Burke fue particularmente excitado por la presencia de su amigo. La ilusión de sus sueños les permitió valerse de un altillo para alojar allí pomposas visiones. El señor Hare vivía en un cuartito, en el sexto piso de una casa de altos muy poblada de Edimburgo. Un canapé, una gran caja y algunos enseres de tocador sin duda, componían casi todo el mobiliario. En una mesita, una botella de whisky con tres vasos. Era norma que el señor Burke no recibiera sino a una persona a la vez, nunca la misma. Su procedimiento consistía en invitar a un transeúnte desconocido, a la caída de la noche. Deambulaba por las calles para examinar los rostros que despertaban su curiosidad. A veces elegía al azar. Se dirigía al extraño con toda la amabilidad de que hubiera podido hacer gala Harún-al-Raschid. El extraño trepaba los seis pisos hasta el altillo del señor Hare. Se le cedía el canapé; se le daba a beber whisky de Escocia. El señor Burke le preguntaba cuáles eran los incidentes más sorprendentes de su existencia. Era un insaciable oyente el señor Burke. El relato era interrumpido siempre por el señor Hare, antes que despuntara el día. La forma de interrupción del señor Hare era invariablemente la misma y muy imperativa. Para interrumpir el relato, el señor Hare acostumbraba ir detrás del canapé y aplicar sus dos manos en la boca del narrador. En el mismo momento, el señor Burke iba a sentarse en el pecho de éste. Los dos, en esa posición, imaginaban, inmóviles, el fin de la historia, que no oían nunca. De esta manera, los señores Burke y Hare acabaron una gran cantidad de historias, de las cuales el mundo no conocerá nada.
Cuando el cuento se detenía definitivamente, junto con el aliento del narrador, los señores Burke y Hare exploraban el misterio. Desvestían al desconocido, admiraban sus alhajas, contaban su dinero, leían sus cartas. Algunas correspondencias no carecieron de interés. Después metían el cuerpo en la gran caja del señor Hare para que se enfriara. Y era entonces cuando el señor Burke mostraba la fuerza práctica de su espíritu.
Era importante que el cadáver estuviese fresco, pero no tibio, para poder utilizar hasta el último residuo del placer de la aventura.
En esos primeros años del siglo, los médicos estudiaban anatomía con pasión, pero, debido a los principios de la religión, experimentaban muchas dificultades para conseguir sujetos para disecar. El señor Burke, como buen espíritu esclarecido, se había dado cuenta de esta laguna de la ciencia. No se sabe cómo se vinculó con un venerable y sabio profesional, el doctor Knox, que enseñaba en la facultad de Edimburgo. Bien puede ser que el señor Burke hubiese seguido cursos públicos, aunque por su imaginación debió inclinarse más bien hacia los gustos artísticos. Se sabe con certeza que prometió al doctor Knox ayudarlo tanto como le fuera posible. Por su parte, el doctor Knox se comprometió a pagarle por sus esfuerzos. Había una tarifa decreciente según se tratara de cuerpos de jóvenes o cuerpos de ancianos. Estos últimos interesaban poco al doctor Knox. De la misma manera opinaba el señor Burke, debido a que, generalmente, éstos tenían menos imaginación. El doctor Knox se hizo célebre entre todos sus colegas por su saber en anatomía. Los señores Burke y Hare disfrutaron la vida como diletantes. Corresponde, sin duda, ubicar en esta época el período clásico de sus existencias.
Porque el genio omnipotente del señor Burke pronto lo arrastró más allá de las normas y reglas de una tragedia en la cual había siempre un relato y un confidente. El señor Burke evolucionó completamente solo (sería pueril invocar la influencia del señor Hare) hacia una especie de romanticismo. El decorado del altillo del señor Hare ya no le bastaba, e inventó el procedimiento nocturno en la niebla. Los numerosos imitadores del señor Burke han empañado un poco la originalidad de su estilo. Pero he aquí la verdadera tradición del maestro.
La fecunda imaginación del señor Burke se había cansado de los relatos eternamente parecidos de la experiencia humana. El resultado no había respondido nunca a su esperanza. Y acabó por interesarse tan sólo por el aspecto real, siempre variado para él, de la muerte. Localizó todo el drama en el desenlace. La calidad de los actores dejó de importarle. Los tomó al azar. El accesorio único del teatro del señor Burke fue una máscara de tela embebida en pez. El señor Burke salía las noches de bruma con su máscara en la mano. Lo acompañaba el señor Hare. El señor Burke esperaba al primer pasante, caminaba delante de él y después, volviéndose, le aplicaba la máscara de pez en la cara, repentinamente y sólidamente. En seguida los señores Burke y Hare se apoderaban, cada uno por su lado de los brazos del actor. La máscara de tela empapada en pez deparaba la simplificación genial de sofocar los gritos y la respiración al mismo tiempo. Además, era trágico. La bruma esfumaba los gestos del actor. Algunos parecían representar a un borracho. Cuando la escena terminaba, los señores Burke y Hare tomaban un cab y desvalijaban al personaje; el señor Hare se encargaba de la ropa y el señor Burke subía un cadáver fresco y limpio a lo del doctor Knox.
Y aquí, disintiendo con todos los biógrafos, abandonaré a los señores Burke y Hare en medio de su aureola de gloria. ¿Por qué destruir un tan hermoso efecto artístico llevándolo lánguidamente hasta el final de su carrera, revelando sus flaquezas y sus decepciones? No hay que verlos de otra manera como no sea con su máscara en la mano deambulando en las noches de niebla. Porque el final de sus vidas fue vulgar y parecido a muchos otros. Parece que uno de ellos fue colgado y que el doctor Knox tuvo que dejar la facultad de Edimburgo. El señor Burke no dejó otras obras.


No hay comentarios.:
Publicar un comentario